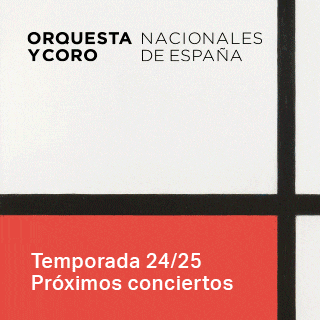Por Martín Llade
El ciclo sinfónico de Scriabin se inaugura con una sinfonía en mi mayor con solistas y coro, estrenada en 1900. En ella aún se nos revela al autor post-romántico, de vagos ecos lisztianos. Lo llamativo de la obra es su división en seis movimientos y una suerte de himno a la música cantado por una mezzosoprano, un tenor y el coro en el andante final, que obviamente toma como modelo la Sinfonía Nº 9 de Beethoven. Hay que decir que la pretensión de Scriabin es excesiva para una primera sinfonía y que la partitura puede resultar incluso ingenua, a pesar de una instrumentación autopostulada como “paradisíaca” y de unas armonías que quieren plasmar lo divino. El coro concluye cantando los siguientes versos: “Venid gentes de toda la tierra al arte, gobernante omnipotente. Cantémosle alabanzas”, toda una constatación de esa fijación scriabiniana por el mesianismo que, sin embargo, habrá de esperar todavía para eclosionar en todo su esplendor.
Scriabin no se dio por vencido y apenas un año después del estreno de la Sinfonía Nº 1 trabaja apasionadamente en una segunda, que vería la luz a comienzos de 1902. A pesar del breve lapso de tiempo transcurrido entre ambas, aquí elabora una partitura mucho más sólida, estructurada en cinco movimientos. Liszt sigue siendo la referencia, pero de forma mucho más contundente, al estar la obra regida principalmente por el principio cíclico creado por el húngaro y desarrollado hasta su máxima expresión por Cesar Franck. La Segunda es un escalafón más hacia lo que será el Divino poema, pero se trata de una obra de carácter intermedio, impecable en su forma, con ese crisol de sensualidad, lirismo, carácter pastoril y ascetismo tan caro al compositor, aunque plasmado de forma un tanto comedida. En el quinto y último movimiento se dejan sentir las resonancias de un himno que, siguiendo el principio cíclico, retrotrae al andante inicial, sin embargo, Scriabin opta por concluir con la misma mesura con la que ha ido desarrollando la sinfonía.
A propósito de la Segunda, el director Vasili Safonov comentó a los profesores de la orquesta, antes de dirigirla, “Señores, descubrámonos porque aquí tenemos la Biblia”.
La gestación de su siguiente y última sinfonía va a demorarse algo más en el tiempo, teniendo lugar mientras tanto una serie de acontecimientos que dejarán no poca huella en Scriabin. Para empezar, en 1903 abandona su puesto de profesor en el Conservatorio de Moscú y se traslada a Suiza. Es entonces cuando entra en contacto con los círculos teosóficos. Esta doctrina esotérica sostiene que todas las religiones no son sino intentos de acercarse al concepto de lo divino y que, por lo tanto, cada religión está en posesión de parte de la verdad universal, sólo que formulada desde el prisma de sus propias circunstancias históricas y sociales. La teosofía pretendía, por tanto, analizar todas las religiones y filosofías para extraer lo que de sabiduría divina (esto es, teosofía), hubiera en ellas. El movimiento teosófico nació en 1875 de la mano del estadounidense Henry Olcott y la rusa Helena Blavatski. Aún así, esta última residió la última parte de su vida fuera de su país y falleció en 1891, por lo que debe descartarse cualquier contacto del joven Scriabin con ella. De hecho parece que fue en Suiza donde empezó a manifestar su interés por esta doctrina, cristiana en su esencia pero desde un planteamiento esotérico, influenciado por el budismo y en conexión con otros movimientos de finales del siglo XIX, como el espiritista, los rosacruces o los gnósticos.
Al instalarse en Suiza Scriabin rompe además con su esposa Vera, a la que abandona junto a sus cuatro hijos. Las razones de esta ruptura no se deben tanto a su interés por la teosofía como por Tatiana de Schloezer, sobrina del pianista y compositor Paul de Schloezer, por entonces todavía una adolescente. Ella le seguirá a partir de entonces en sus viajes y le daría un hijo, Julian, compositor precoz destinado a morir ahogado a los once años, cuatro después de la muerte de su padre.
Scriabin pasa una temporada en Suiza y luego se traslada a Bruselas, donde su interés por la teosofía se intensifica, visitando los círculos existentes en torno a este movimiento. Curiosamente, no hay evidencias de que llegase a convertirse oficialmente en un integrante del mismo. También por entonces lee con gran interés a Nietzsche y Marx. Parece ser que, después de todo, y dado su acusado egocentrismo, ninguna forma de pensamiento colectivo podía ajustarse a su personalidad. Sin embargo, asimila muchas de las ideas de los teosóficos dentro de su propio imaginario, a la vez que su estética va sufriendo una profunda transformación. El lirismo de Chopin y la expresividad de Liszt y han quedado ya atrás y ahora es la música de Wagner la que le lleva a su siguiente estadio evolutivo. Al igual que el autor alemán, Scriabin concibe la música como una religión, su personal forma de llegar hasta lo divino. Más no hay aquí identificación con una cultura y un pueblo concretos. Scriabin es el primer compositor ruso que no se molesta en serlo. Incluso Tchaikovski, tildado por los Cinco de occidental descarado, se consideraba profundamente eslavo y hacía gala de ello en su música. Scriabin reniega de este planteamiento ‘folklorista’, no negando ser ruso, pero sí acogiéndose a su derecho a ser ruso a su manera.
Por otro lado, la evolución hacia postulados wagnerianos es forzosamente lógica, teniendo en cuenta que hasta 1900 toda su producción es prácticamente pianística. Con su introducción en el terreno sinfónico explora todos los resortes de la orquesta, el espectro de sonoridades que le brindan las distintas secciones instrumentales, las posibilidades del lenguaje armónico… En sus dos primeras sinfonías esta búsqueda es todavía tibia y parece moverse en ocasiones en terreno de nadie. La Sinfonía Nº 3 constituirá su cenit dentro de este nuevo lenguaje y su último estertor post-romántico, tras el cual derivará, sin influencias exteriores, a su propio lenguaje atonal, nacido de la superposición de los intervalos de cuarta. Esto dará paso al tercer y último período scriabiniano, aquel que le hará constituirse en uno de los visionarios del siglo XX. El hecho de que no llegue a crear una escuela ni a tener sucesores directos tiene una explicación sencilla: a diferencia de Schoenberg y los otros vanguardistas, la única voluntad del músico ruso es trascender los límites de la expresión musical y sus barreras sonoras para, con ello, alcanzar el culmen de la espiritualidad, ese clímax de misticismo que sus amigos los teosóficos aspiran a alcanzar a través del pensamiento.
Vislumbrando la esencia del misterio
La gran obra de Scriabin a este respecto será su Poema del éxtasis op. 54, con el que franqueará los límites entre su etapa de impronta wagneriana e incluso debussyana e irá configurando ese nuevo lenguaje comentado anteriormente, que, ya perfectamente articulado, enunciará Prometeo, poema del fuego, su última composición sinfónica. Como curiosidad hay que citar inclusión en esta última partitura de un teclado luminoso, inventado por el propio artista, en el que deben proyectarse diversos colores en consonancia con las distintas armonías y timbres, mientras va sonando la música. Esto no debe considerarse como una extravagancia, ya que, al igual que Rimski-Korsakov o el lituano Mikolajus Konstantinas Ciurlionis, Scriabin era sinestésico, esto es, era capaz de percibir un sentido a través de otro, en su caso, los colores a través de las sonoridades. De hecho, se jactaba de poder “escucharlos”. Rachmaninov recordaría toda su vida una conversación con él y Rimski, en el que le expusieron sus sensaciones a este respecto y su escepticismo cedió cuando cayó en la cuenta de que ambos asociaban los mismos colores con las mismas notas.
Aunque Prometeo puede considerarse la plasmación absoluta de las ideas filosóficas y religiosas del artista, él consideraba que aún estaban lejos de alcanzar su plena expresión y concibió una obra en la que se diera una síntesis sacra de todas las artes, en la que se anunciase la creación de un nuevo mundo. Esta obra, cuya envergadura resulta difícil de imaginar, y en la que las artes plásticas, los sonidos y el color, se fundiesen en una sola creación, iba a llevar por título Mysterium y Scriabin afirmaba que debía de ser representada nada menos que en el Himalaya. La muerte del músico en 1915, por causa de una septicemia, dejó inconcluso tan inconcebible proyecto.
Así pues, la importancia de la Sinfonía Nº 3 “El divino poema”, radica en que se trata del primer paso que conducirá al clímax de su producción sinfónica, siendo, paradójicamente, la última de sus tres sinfonías, pero el primero de sus tres poemas sinfónicos.
Una sinfonía entre el canto de los pájaros
No se trata, sin embargo, de la primera partitura en la que Scriabin da rienda suelta a sus teorías místicas, ya que este honor le corresponde a su Sonata para piano Nº 3.
Así pues, El Divino Poema comienza a gestarse cuando el músico, tras haber dado un portazo a su vida de profesor de conservatorio y padre de familia, vive su idilio con Tatiana. Durante la primavera de 1903, el músico y Tatiana regresan temporalmente a Rusia, a una dacha cerca de Maloyaroslavets, donde coinciden con un amigo de Alexander, Leonid Pasternak. Éste tiene un hijo adolescente llamado Boris, que años después escribiría Doctor Zhivago, una de las cumbres de la literatura rusa del siglo XX. Por aquel entonces, Scriabin estaba enfrascado componiendo la Sinfonía Nº 3 y así lo recordaría el futuro escritor: “A la vez que el sol y la sombra se alternaban en el bosque y los pájaros cantaban volando de una rama a otra, fragmentos y retazos de El Divino Poema, que él estaba componiendo en su piano, en la dacha contigua a la nuestra, flotaban en el aire. ¡Y Dios, qué música aquella! La sinfonía estallaba en el aire una y otra vez, como una ciudad que se encontrase bajo la artillería enemiga, renaciendo una y otra vez de sus ruinas. A pesar de que en ocasiones parecía bordear lo insano, luego renacía, al igual que el bosque, toda nueva y llena de vida, palpitante de frescura”. El impacto causado en el joven por Scriabin llega a ser tal que Pasternak decide hacerse músico y comienza sus estudios musicales poco después, en 1904, prolongándolos por espacio de seis años. Cabe preguntarse si esa decisión fue tomada precisamente como consecuencia de la audición de El Divino Poema.
En noviembre de ese mismo año, Scriabin puede presentar la partitura para piano ya completa al círculo de compositores de San Petersburgo. Aunque se temía una reacción hostil para su sorpresa, el ultraconservador Glazunov se mostró encantado y también Rimski-Korsakov le dio su aprobación. Leonid Sabaneev recoge que algunos de los que tuvieron ocasión de asistir a esta audición a piano llegaron a afirmar que la obra tenía mucho más sentido en su formato pianístico que en su escritura orquestal. Curiosamente, no sería en Rusia donde El Divino Poema se presentase por primera vez sino en París, el 29 de mayor de 1905, bajo la batuta de Arthur Nikisch. La obra se vendió publicitariamente como una “creación grandiosa, capaz de transportar al oyente, de forma fantástica, a otro mundo”. La recepción fue lo suficientemente buena como para convencer al mundillo musical ruso de que su público, poco amigo de los experimentos, le dispensaría una buena acogida. Esta vez le fue encomendada a la dirección a Felix Blumenfeld, con el propio Rimski ofreciendo su ayuda en los preparativos. Por cierto, que entre los asistentes a los ensayos se encontraba un muchacho de quince años, que despuntaba como una joven promesa del piano y soñaba con ser compositor. Su nombre era Sergei Prokofiev.
Scriabin redactó un extenso poema y a partir de él elaboró la sinfonía. Sin embargo, éste se ha perdido, y lo único que se conserva es una síntesis del mismo, debida a Tatiana de Schoezer y su hermano. Scriabin realizaba en él una digresión sobre el Ego, dividiéndolo en el concepto de Hombre-Dios y Hombre-Esclavo. La violenta batalla entre estos dos conceptos genera la discordancia y la concordia de la propia esencia del ser humano, logrando finalmente, alcanzar la unidad, tras la cual se da paso a la libertad absoluta, plasmada a través de un gozoso éxtasis que conduce al alma (la del propio Scriabin, se supone) al cielo de otros mundos. La obra está planteada en tres movimientos, adoptando la forma sonata, cada uno de los cuales lleva el siguiente título:
Luchas
Este allegro, de grandes dimensiones, abarca tanto como los otros dos movimientos siguientes juntos. En su primera mitad se nos plantea en constante ebullición, con esas “luchas” entre los dos temas presentados, en constante conflicto, pasando de la apoteosis violenta al derrumbamiento, para renacer luego la lucha de un clímax de desolación tras la tormenta. Sin embargo, en su segunda mitad, Scriabin despierta su vena lírica, ofreciendo una página bucólica, de gran sosiego, con gran protagonismo de los instrumentos de viento-madera.
divino_poema1 El compositor anota en la partitura que la introducción debe ser “divina, grandiosa”; el tema principal “misterioso, trágico, rojo”, es enunciado por la cuerda, como una suerte de variante de la entrada de los trombones, en fortissimo. El segundo tema, de gran belleza, se desarrolla “velado”, casi en un segundo plano.
Voluptuosidades
Movimiento lento -“sublime” apunta el compositor-, de resonancias wagnerianas profundas, sobre todo alusivas al Anillo del Nibelungo, aunque la tonalidad de Mi mayor nos retrotrae nada menos que a la Sinfonía Fausto de Liszt, el músico que más marcó anteriormente a Scriabin. El tema principal de este movimiento ya ha sido prefigurado en Luchas y dominará la primera parte del mismo, hasta que Scriabin hace un receso y cambia el climax por una sección pastoril “de textura límpida”, en el que los pájaros cantan (¿Los mismos que escuchó Boris Pasternak en Maloyaroslavets?) una tierna melodía, a la que Scriabin confía una refinada orquestación, repartida entre la madera, las trompas y la cuerda. Luego, de forma abrupta, las trompas llaman a recuperar el tema principal de la sinfonía, para enlazar sin fisuras con el movimiento final.
Juego Divino
“Allegro de alegría radiante, rojo, en Do Mayor”. Es éste un movimiento en el cual los metales adquieren un inusitado protagonismo, dotando al conjunto de solemnidad y triunfo. Un breve prólogo, lento, da paso a una trinidad de motivos, llamados de la siguiente manera: “Divina grandeza” (una idea que parte de un poema sinfónico inacabado escrito entre 1896 y 1897), “Llamada al hombre” y “Miedo al acercamiento, sugestión de vuelo”. Estos tres temas son combinados, siguiendo el principio cíclico lisztiano, con el tema principal de la obra (“también llamado tema del ego”) al cual le responde el tema principal del segundo movimiento, con un solo de violín que irá incrementándose hasta un fortissimo de la orquesta al completo.
El Divino Poema concluye con una apoteosis de arpegios descendentes de do mayor, que representan, en efecto, el triunfo del Ego sobre las dudas y adversidades, en una suerte de comunión espiritual de la humanidad con lo Divino. A partir de este momento, Scriabin ya puede concebir sin complejos el Poema del éxtasis y el Poema del fuego.