
Por Antonio Pardo Larrosa
Hallándose [Herman] Levi en Madrid, en 1894, tuvo ocasión de leer la partitura de La Orestiada, y felicitó a su autor, diciéndole:
—No creí que el arte musical estuviera en España a tal altura que pudiera producir una obra como esta. ¿Ha estudiado usted en Alemania?
A lo que Manrique repuso con orgullo patriótico:
—No, señor… En España… Mi maestro ha sido Ruperto Chapí.
(SUBIRÁ, José: “Nuestras charlas musicales. Hablando con Manrique de Lara”. En: Arte Musical. Revista Iberoamericana, n.º 64 (1917), p. 4.)
Cuestión de gustos
“Cuando escucho a Wagner más de media hora seguida me entran ganas de invadir Polonia” (Manhattan Murder Mystery, 1993). Lapidarias y, hasta cierto punto, cómicas palabras del director, actor y escritor Woody Allen que harían palidecer a nuestro protagonista, Manuel Manrique de Lara, un devoto seguidor de la monumental obra del músico alemán, cuya primera obra importante es una trilogía de ascendencia wagneriana titulada La Orestiada (obra dividida en tres partes: Agamenón, Las Coéforas y Las Euménidas). Supongo que con Wagner no caben medias tintas, o lo amas, o lo odias… no hay más verdad que esta. Aunque pueda parecer una salida de tono irritante, las afortunadas o desafortunadas palabras de Allen responden a una realidad que afecta a numerosos aficionados a la ópera, entre los que me incluyo. Sin llegar al extremismo del director de origen semita, huelga decir que esta animadversión viene definida por la subjetividad -lógica, por otro lado- que impregnan sus palabras, de ahí que sea necesario discernir la diferencia que hay entre aquello que llamamos objeto y su contrario, es decir, sujeto; no solo para comprender las palabras del genio neoyorquino, sino también para interpretar la naturaleza de la primera y única sinfonía escrita por el músico cartagenero, la Sinfonía en Mi menor.
¿Objeto o sujeto?, esa es la pregunta que sobrevuela la música ideada por Manel Manrique de Lara para su Sinfonía en Mi menor. ¿Sujeto u objeto?… “tanto monta, monta tanto, que diría Fernando”, y es que esa es la idea que define la partitura del compositor, de ahí que esa distinción epistémica entre sujeto y objeto sea necesaria para demarcar el planteamiento de la obra. Si entendemos por objeto: “aquello que yace ante la intimidad del hombre o está expuesto ante ella de modo que pueda ser conocido”, solo entonces se puede decir que la música es objetiva, al menos en parte. Ahora bien, si lo asociamos a una determinada experiencia personal basada en la afinidad o empatía que se tiene por una u otra melodía -aquí se extiende a la personalidad y originalidad del músico-, entonces hablamos de que la música es subjetiva, o sea, aquella “que hace juicios de valor dejándose llevar por los sentimientos”. Esto, por anecdótico, solo puede ser vinculante para diferenciar la disparidad de opiniones que existen acerca de la ópera de Wagner, un compositor de régimen y estandarte, que igual inspira un poema sinfónico, que conduce a un desgarbado, imberbe e hipocondriaco director a invadir Polonia.
La cuestión de fondo relaciona a Manuel Manrique de Lara con la alargada figura de Wagner -junto a Strauss, los músicos con más éxito en el Madrid del siglo XIX-, una estrecha relación que le granjeo algún que otro enemigo, ya que esa descarada subjetividad que defendía el músico, tan propia del gusto como del tacto, fue reprendida en numerosas ocasiones por la crítica especializada que lo acusó de imitar descaradamente el estilo del músico teutón. Inculpaciones de las que de Lara se defendía argumentando que, si había en Alemania una escuela creada por Wagner de la que participaban otros músicos, por qué acusarle entonces de “plagio”, una escuela es una escuela… Sea como fuere, lo cierto es que la Sinfonía de Manrique de Lara, Sinfonía en estilo antiguo, constituye un hito en la historia de la música patria, y lo es, al menos en mi opinión, porque demuestra que a finales del XIX y principios del XX, donde la música española era más española que nunca, valga la redundancia -así lo atestiguan las fantásticas obras de Manuel de Falla, Enrique Granados o Joaquín Turina-, también había lugar para la música heredada de los grandes genios centroeuropeos -el romanticismo de su sinfonía es la prueba de esto- que nada tenía que ver con las limítrofes melodías de un estilo tan significativo y territorial como el nuestro. Ahora bien, otra cosa muy distinta es buscar la originalidad en los pentagramas de esta obra, algo que, por otro lado, tampoco pretendía el compositor. Es, por así decirlo, un homenaje a una forma de entender y sentir la música -un alarde de subjetividad emocional- que se aleja de los esquemas establecidos durante la segunda época dorada de nuestra música; la primera, estuvo representada por músicos como Fajer, Baguer, Astorga, Teixidor o los hermanos Pla, representantes de lo “nuestro” durante una buena parte del siglo XVIII.

En casa de herrero, cuchillo de…
Algunos dicen que la casa no hay que empezarla por el tejado… justo lo que acabo de hacer yo. Quizá, debería haber comenzado garabateando algunas líneas sobre la vida del músico, pero si lo hubiera hecho así, habría desviado la atención de lo realmente importante, de aquello que, a la postre, define la propia naturaleza de la sinfonía. Aun así, es importante contextualizar la vida de este trotamundos, militar y músico a partes iguales, para ubicar la nacionalidad de una obra tan singular como desconocida. Algunas pinceladas biográficas serán suficientes para entender la cosmopolita naturaleza de un compositor que fue más que un músico. También, y esto es algo que debe ser denunciado con toda la pasión de la que soy capaz, comprometeré a mi tierra, Cartagena, con el músico y su obra, para acusar a esos gigantes, trajeados mentecatos orejas de trapo con los que brego a diario, de que “en casa de herrero, cuchillo de palo”…
Nacido en una tierra de conquistadores y conquistados -Cartagena, 24 de octubre de 1863-, la vida de Manuel Manrique de Lara, compositor, crítico, folklorista y militar de carrera, es tan desconocida en mi lugar de procedencia que ni los cartageneros saben de su existencia. Salvo algunas excepciones, que de todo hay en la viña del señor, la figura de este polifacético músico del XIX, único alumno de Ruperto Chapí, marca el lugar en el que nos encontramos en la actualidad. La dulce silueta de Juan Oliver Astorga, yeclano de pro, junto a la de Manrique de Lara, cartografían la ignorancia de un pueblo que prefiere los santos y los zaragüelles a los músicos con talento; silueta, la del cartagenero, que tuvo a Chapí como maestro de armonía, contrapunto, fuga, formas musicales e instrumentación, ahí es nada; un músico que vio cómo su trilogía, La Orestiada, fue estrenada en 1894 por otro de los grandes de la música patria, Tomás Bretón. Acostumbrado a relacionarse con la flor y nata de la música de finales del siglo, la labor musical de Manuel Manrique se extendió más allá del pentagrama dejando de puño y letra numerosas críticas en medios tan importantes como fueron El Imparcial, El Mundo, Blanco y Negro y ABC, comentarios que iban dirigidos a defender la música española del momento. En sus análisis dejaba constancia de su gusto -subjetividad, una vez más- por la música de los compositores centroeuropeos -mantuvo una estrecha relación con Strauss-, mientras que centraba sus mordaces críticas, ora sobre los románticos rusos, ora sobre algún que otro francés de cuyo nombre no quiero acordarme. Crítico incisivo y músico de altos vuelos, la vida del marino estuvo condicionada por los numerosos viajes que realizó a causa de su profesión; fue a bordo del navío Pelayo, donde compuso parte de su obra El ciudadano Simón, época que coincidió con la Guerra de Cuba contra los Estados Unidos. Gracias a estos largos viajes la curiosidad del músico se vio afectada por el folklore autóctono de aquellos lugares donde atracaba, una actividad que lo convirtió, ¡valga la expresión!, en folklorista, ocupación a través de la cual recopiló canciones y poesías populares que encontraba aquí y allí, y que fueron destinadas a completar, junto al filólogo, historiador y folklorista Menéndez Pidal -creador de la escuela filológica española-, el romancero tradicional. Manrique de Lara fue un hombre dotado de una vasta cultura -músico, crítico y folklorista-, razón por la que fue nombrado Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tomando posesión del cargo en 1917. En el solemne acto de investidura Manrique pronunció su discurso, “Orígenes literarios de la trilogía wagneriana”, dirigido a ensalzar, una vez más, las virtudes del autor del Nibelungo. Por estas y otras muchas razones es necesario recuperar la figura de uno de los creadores más interesantes de la música patria, un polifacético autor que sigue siendo, hoy día, un gran desconocido para la mayoría de los aficionados del gremio -también profesionales-; un incansable trotamundos que viajó, entre proas y popas, buscando las voces que viven enraizadas en las diferentes culturas que visitó. Manuel Manrique de Lara murió en St. Blasien, Alemania, en 1929, haciendo buena la expresión: “en casa de herrero, cuchillo de palo”…

Sinfonía en estilo antiguo
Aunque esta definición desapareció del frontispicio final de la obra, supongo que por cuestiones de estética publicitaria, dado el cariz que estaba tomando la música patria de la época; la Sinfonía en Mi menor o Sinfonía en estilo antiguo, supuso la consagración del músico cartagenero, un reconocimiento público que vio la luz en 1915 con el estreno de la obra en el vestíbulo del Hotel Ritz en Madrid. Esta clásica sinfonía -por aquello del parecido con la música centroeuropea- está dividida en cuatro movimientos o estampas que muestran un desarrollo clásico de principio a fin: Un poco maestoso–Allegro ma non troppo, Andante con motto, Scherzo–Molto vivace y Allegro molto agitato. Cuatro escenas que definen la personalidad de un músico que no veía con buenos ojos los cambios que se estaban produciendo en la música de su época, una sincera declaración de intenciones que sirvió para que sus detractores le atizaran con bastante virulencia. Esta defensa a ultranza de los esquemas clásicos acabó por dilapidar el relativo éxito de la sinfonía que, ¡por no se sabe qué!, valga la redundancia, estuvo a buen recaudo en un cajón hasta el año 2007, cuando la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la batuta de José Luis Temes, la rescató para el deleite de los aficionados. Cuatro excepcionales movimientos en los que no solo se ve la inventiva del compositor, sino que también se observa con claridad cómo su enorme capacidad melódica redefinía el concepto clásico de leitmotiv. Estamos, por tanto, ante una sinfonía como las de antes, de esas de fácil digestión y cuenta saludable, que el público agradece, aunque para ello tenga que invadir Polonia…
Ya desde los primeros compases del primer movimiento –Un poco maestoso–Allegro ma non troppo-, Manrique pone de manifiesto la tonalidad -forma, textura y estructura- sobre la que va a construir su discurso sinfónico. La obra inicia su recorrido con una oscura secuencia dominada por la percusión y los vientos que sirve de pórtico al primer leitmotiv de la obra. Este primer tema -tema a-, molto cantabile, descubre ese halo romántico por el que transita el violín -tendrá su culminación en el tema c-, primer gran protagonista de la historia. Este propicia con su discurso una segunda idea -tema b– que enlaza, a través de la sección de cuerda, con la idea que inició el violín. A partir de aquí, las repeticiones -tema a/tema b– se suceden de un modo natural utilizando el oboe y el violín indistintamente. Ahora bien, si por algo se caracteriza esta sinfonía es por su variedad temática, hecho que queda patente en la elaboración del tema c, una romántica melodía escrita a la maniera de Mendelssohn que ahonda, si cabe, aun más, en esa tradición clásica centroeuropea que tanto gustaba al compositor. Este tema intermedio, o tema puente, según se mire, sirve para conectar, una vez más, con las primeras ideas del movimiento que confluyen sin solución de continuidad en un final extraordinario, contundente.
El lirismo del segundo movimiento –Andante con motto-, de ascendencia germana, y el Scherzo a trío del tercero -menos inspirados que su predecesor-, constituyen la parte central de la sinfonía, un corpus musicae que culmina con la presentación del cuarto y último movimiento, el Allegro molto agitato, una llamada a la conquista propiciada por los vientos, las cuerdas y las percusiones que buscan en la memoria de Ludwig van Beethoven su razón de ser. Esta cuarta estampa, de ritmo trepidante y acalorado rondó pone la guinda a una obra sinfónica que homenajea de un modo descarado y premeditado las excelencias de la música romántica representada por Brahms o Beethoven, adalides de la renovación musical procedente de Centroeuropa. Si la impronta de Wagner está muy presente en sus poemas sinfónicos, es en esta sinfonía donde se pierde el rastro del genio alemán. De ahí que esta obra tenga la importancia que tiene dentro de la realidad musical de la época, es decir, está circunscrita a la personal manera de componer que poseían sus colegas de profesión.
Sirvan estas pocas palabras para reivindicar la figura de uno de los músicos más interesantes y atractivos -por todo lo expuesto con anterioridad- de la música española del XIX; un instruido compositor que defendió sus ideas con la pluma y el pentagrama durante una época que estuvo marcada por la españolidad de la música patria. No sé si escuchar a Wagner me conducirá irremediablemente a invadir Polonia, no lo sé… lo que si sé, es que escuchar la obra de Manuel Manrique de Lara me conducirá a ese recóndito lugar en el que solo habitan los grandes músicos.

















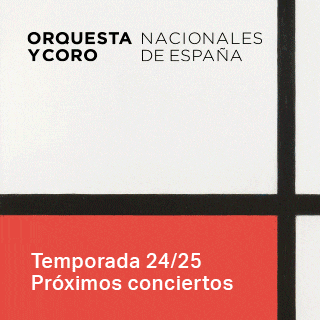

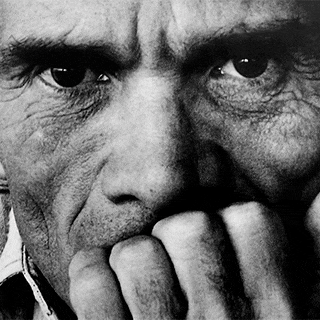

Deja una respuesta