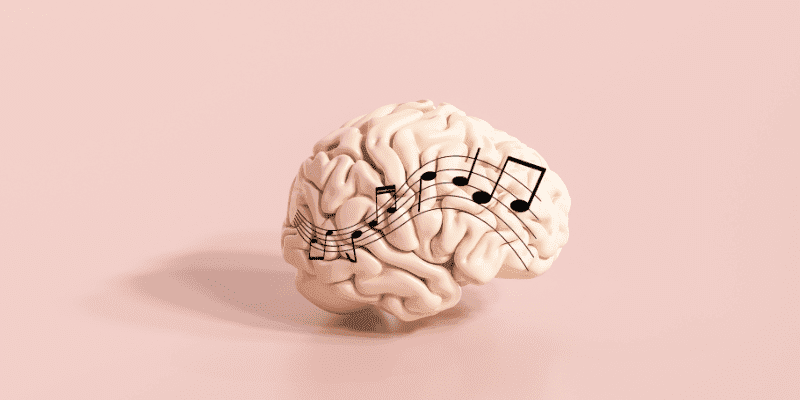
Nuestro sistema perceptivo tiene ciertas posibilidades y también restricciones que hacen que el sonido y la música puedan procesarse de manera emocional, corporal y analítica. La mente humana abarca varios sistemas superpuestos que se desarrollaron a lo largo de la evolución de la especie y que pueden funcionar de manera integrada o no. Si el profesorado conoce el funcionamiento de nuestra mente podemos promover aprendizajes más integrados tanto en nuestro aprendizaje como en el de nuestro alumnado.
Por Amalia Casas-Mas
Universidad Complutense de Madrid

Una de las mayores dificultades de los docentes es hacernos con diferentes tipos de alumnado. ¿Por qué unos años mis métodos funcionan muy bien y otros no tanto? ¿Por qué algunos alumnos fluyen con mis estrategias docentes y otros parecen estar estancados? ¿Es que unos valen y otros no? ¿Es un tema generacional? ¿De ser posible en mi asignatura, seleccionar al alumnado con el que trabajo resolvería el problema?
No podemos negar que debido a nuestras circunstancias personales sumadas a otro conjunto de variables unos años parece que estamos más inspirados que otros y eso puede hacer que hagamos mayor conexión con determinadas personas. Pero, vamos a ir desgranando circunstancias que podemos tener en cuenta a la hora de nuestra labor docente, de esta manera reducimos el margen del azar al que estamos expuestos y aumentamos las probabilidades de éxito en nuestra labor educativa.
Conocer cómo se aprende empieza por nosotras y nosotros mismos. Cómo fueron mis primeros recuerdos con la música, cómo fueron mis primeros aprendizajes. Qué tipo de aprendizajes fueron los que más repetí, y no me refiero solo a piezas musicales y técnica instrumental/vocal, también aprendizajes de tipo social como practicar en solitario, o sabiéndome evaluada por una mirada externa, o mejor aún, compitiendo por una calificación. De qué manera esto pudo reconfigurar formas de aprender que aún hoy día no han dejado de funcionar en mi sistema de aprendizaje.
¿Cómo procesa el sonido nuestro sistema perceptivo?
Para empezar, nos sería útil como profesionales de la música conocer cómo nuestro sistema perceptivo procesa el sonido. Y es que en la escuela nos enseñaron que el sistema auditivo está en el órgano de recepción del sonido con el pabellón auditivo y los tres huesecillos y, si tenemos suerte, llegamos hasta la cóclea o caracol del oído interno, que alberga el órgano de Corti. Más difícil es que hayamos comprendido que en este órgano se produce un proceso increíble como es la transformación de las ondas vibratorias, energía mecánica, en energía química y eléctrica que es la que permite alcanzar la corteza auditiva ubicada en el cerebro, lugar en el que realmente procesamos esa información.
¿Por qué habríamos de tener en cuenta nociones básicas de percepción? Primero, porque es el cerebro quien toma la decisión de qué estamos escuchando al comparar el sonido con la información de nuestra memoria. Y, segundo, porque desde que la información sale de nuestra cóclea hasta que llega a la corteza de nuestro cerebro pasa por centros de audición muy internos del cerebro, como el tálamo. El tálamo es materia gris, es decir, conjunto de neuronas, pero con una función muy específica de recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales y motoras conectándolas con el sistema límbico, encargado de regular las emociones.
La ruta de procesamiento del sonido en nuestro sistema es similar al de otras modalidades perceptivas, como podrían ser la visión y el tacto. El hecho de alcanzar estructuras tan internas del cerebro y conectar con el sistema emocional antes que con la corteza cerebral nos lleva a dirigir nuestra atención y aprendizaje hacia determinados estímulos dependiendo del significado o impacto emocional que tengan en comparación con multitud de experiencias de nuestro pasado. Pero, por si esto fuera poco, nuestro cerebro está conectado con los nervios de la mayor parte del cuerpo por medio de la médula espinal. Esto permite que el cerebro envíe y reciba mensajes al resto del cuerpo de manera instantánea mediante una red que llamamos sistema nervioso central (SNC).
La evolución de la mente humana
¿Qué implica esta red de conexión de todo el cuerpo en nuestro aprendizaje? Pues que no podemos procesar la información auditiva, visual, motriz, etc., sin tener en cuenta las emociones y el cuerpo, puesto que es un sistema que ha sido muy eficaz evolutivamente, precisamente para propiciar nuestra adaptación como especie al entorno a través de un medio social. Merlin Donald (1991) proponía una evolución de la mente a lo largo de la historia de nuestra especie en interacción con la cultura. Así nuestro primer sistema es lo que él llamó la mente episódica, que es lo más cercano a esta fusión mente-cuerpo que venimos describiendo. Esto nos permitió poder identificar regularidades en la secuencia de sucesos.
Un segundo sistema que desarrolló la especie, según el autor, fue la mente mimética, donde el cuerpo se convierte en sistema de representación y comenzamos a comunicarnos a través de él negociando significados comunes con quienes nos rodeaban. La mímesis cobró una relevancia y eficacia comunicativa increíbles durante muchos miles de años, que además nos permitió desarrollar capacidades de empatía que fomentaban la cohesión social necesaria para sobrevivir en contextos más o menos hostiles. Representar mediante el cuerpo, imitar, y codificar significados corporales colectivos es de las herramientas más ricas y aún poco estudiadas en el ámbito científico, tanto en relación con la música como en otros dominios.
Los dos siguientes sistemas son mucho más recientes, primero el de la mente mítica, a partir del desarrollo del lenguaje oral que nos permitió poder viajar mentalmente al tiempo pasado y futuro, pudiendo despegar del tiempo presente a través de la narración oral. Y finalmente el sistema más joven, de poco más de 5000 años, que es la mente teórica, o la capacidad de hacer traspasar las barreras corporales y contextuales. Esas producciones simbólicas orales por dejarse plasmadas sobre alguna herramienta, sea tablilla como en Sumer, papiro en Egipto, piedras, etc., permitieron extender la mente y conectar con distintas generaciones y lugares.
Las dos implicaciones fundamentales de aplicar esta teoría a nuestra situación actual sería, en primer lugar, que los cuatro sistemas están integrados en nuestra propia mente y que al utilizar los sistemas más modernos obviando los anteriores se producen faltas de integración de la información y contradicciones que tienen serias consecuencias en el aprendizaje, como por ejemplo enseñar cualquier sistema de escritura (musical, verbal, etc.) sin que la información haya pasado por el cuerpo.
En ocasiones se comienza a estimular el aprendizaje musical pretendiendo que quien comienza a aprender decodifique una partitura mientras realiza movimientos muy complejos para el momento en que se encuentra. Si no es un sistema impositivo para los aprendices hay una gran parte de personas que abandonan de manera temprana. Esto puede ser aplicado a los comienzos tanto en la infancia o en el aprendizaje adulto, porque las fases que atravesamos desde que una persona comienza una actividad hasta que desarrolla la competencia experta son las mismas para cualquiera. Lo que varían son los tiempos debido a muchos factores implicados.
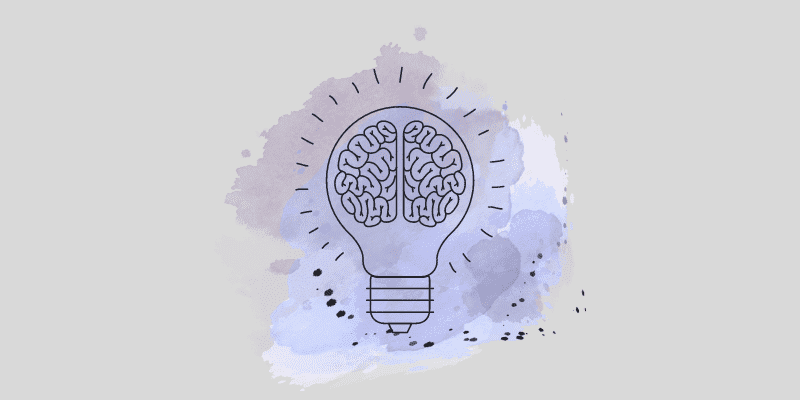
El dominio musical en nuestro equipamiento de serie
Lo que vienen defendiendo diversas investigaciones de los últimos años (Mithen, 2007) es que en la evolución de nuestra especie la comunicación gestual y sonora fue un proceso muy primigenio e incluso anterior al del lenguaje como lo entendemos ahora. Quiere decir, que necesitamos desarrollar unas competencias ‘musicales’ mucho antes de articular un significado concreto y las relaciones entre los objetos y conceptos del entorno. Y esto se ve reflejado en el proceso evolutivo de los bebés y en sus preferencias de discriminación de la melodía del mensaje verbal previa a la identificación del contenido lingüístico, en los trabajos de Anne Fernald desde la década de los años 80.
Tenemos tan integrado el gesto, la expresión facial y el sonido en nuestro equipamiento de serie que hasta niñas y niños con diversidad funcional visual tienen expresiones faciales semejantes a sus progenitores sin haberlas visto previamente, o casos de diversidad funcional auditiva en infantes que tienen dificultades para expresarse oralmente, pero cantando el lenguaje les sale fluido. La mente está encarnada en un cuerpo y en un contexto, esto es lo que se describe en el 4E Cognition (Rowlands, 2010), por sus iniciales en inglés de la mente Embodied, Enactive, Embedded y Extended. Y el fenómeno musical puede tener una repercusión en todo el sistema cognitivo si se conoce como este último funciona.
Antonio Damasio ha insistido en cómo el sistema emocional es el medio que conecta los estados internos del cuerpo (homeostáticos, hormonales) con los llamados procesos cognitivos del cerebro. Pero no solo las emociones, también la postura corporal, cuando practicamos un instrumento, cuando cantamos, está fuertemente configurada por nuestra embodied mind. Unos marcadores somáticos, o sensaciones asociadas a emociones que pueden influir notablemente en la toma de nuestras decisiones.
Pero lo que caracteriza a la mente fundamentalmente es su constante actividad de conexiones en vez de almacenamiento, como muchas personas conciben. No hay que ‘rellenarla’ de información como un recipiente estático, sino que poseemos una enactive mind que establece redes endebles, que si no se activan tienden a desaparecer. O, por el contrario, construye auténticas autopistas, especialmente en aquellos aprendizajes que nos dejan huella emocional.
Nuestra mente se sitúa en un entorno del que no se puede separar sin perder su sentido. Hacer y aprender música no puede separarse del contexto cultural en el que se produce. Diversos estudios llevan décadas mostrando que la música se concibe, se vive y se siente de manera diferente en los contextos de educación formal e informal, o en entornos académicos y fuera de ellos, en el ámbito familiar o con las amistades. Porque tenemos una embedded mind, o mente inserta y situada, ligada al contexto en el que se produce el aprendizaje.
Además, esos diferentes entornos de aprendizaje y desarrollo profesional conllevan distintos recursos materiales y simbólicos extracorpóreos que suponen una prolongación de nuestra mente. Estamos utilizando nuestra extended mind, por ejemplo, cuando nos grabamos mientras aprendemos o interpretamos y luego analizamos nuestras acciones corporales y su relación con el sonido logrado, el video constituye una representación externa a partir de la cual concebir de manera distinta nuestra propia acción (Pozo, 2017; Pozo et al., 2020).
También el tipo de partituras que utilizamos son una extensión de nuestra mente. ¿Por qué son importantes unas ediciones u otras? ¿Qué meta nos proponemos de aprendizaje y pretendemos de su uso? ¿Cada cultura de aprendizaje musical enfatiza unos aspectos del sonido a anotar y no otros? Por ejemplo, en el ámbito del jazz o en el de la música clásica de tradición centro europea. ¿Y las culturas de aprendizaje de tradición oral, qué elementos utilizan para aunar significados?
En cualquiera de las situaciones no es lo mismo hacer un uso reproductivo de las partituras o de los elementos que utilicemos para anclar la memoria y compartir los significados, que un uso estratégico donde el propio sistema notacional no es un fin en sí mismo, sino que es solo una herramienta que ayuda a configurar nuestro pensamiento de maneras distintas a como lo hacíamos antes de usarlas. A esto le llamamos usos epistémicos, o que tienen la potencia de modificar y cuestionar nuestro conocimiento.
Para finalizar, volviendo a las preguntas iniciales sobre qué hace que mi acción docente funcione mejor con unas personas u otras, si la selección del alumnado es la solución o a pesar de ella me encuentro en las mismas circunstancias. Si quienes no han sido seleccionados no podrían haber tenido un desarrollo tan bueno como quienes fueron ‘afortunados’. Si acusamos la diferencia generacional según van pasando los años de docencia. Estas y otras preguntas que nos hacemos pueden encontrar algunas respuestas cuando reflexionamos sobre los aspectos aquí tratados en relación con cómo utilizamos nuestro sistema de aprendizaje y qué metas y demandas les proponemos a quienes aprenden con nosotros.
Referencias bibliográficas
Donald, M. (1991). Origins of the modern mind. Three stages in the evolution of culture and cognition. Hardvard University Press.
Mithen, S. J. (2007). Los neandertales cantaban rap: los orígenes de la música y el lenguaje. Grupo Planeta (GBS).
Rowlands, M. (2010). The New Science of the Mind: from extended mind to embodied phenomenology. The MIT Press MA
Pozo, J. I. (2017). Aprender más allá del cuerpo: de las representaciones encarnadas a la explicitación mediada por representaciones externas. Infancia y Aprendizaje, 40(2), 219-276.
Pozo, J. I., Pérez Echeverría, M. P., Torrado del Puerto, J. A., & López-Íñiguez, G. (2020). Aprender y enseñar música: un enfoque centrado en los alumnos. Ediciones Morata.


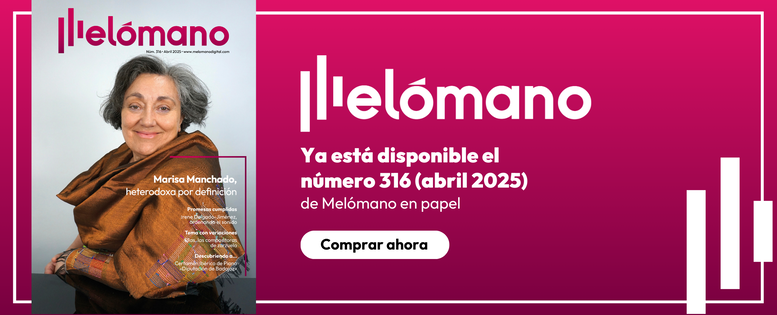







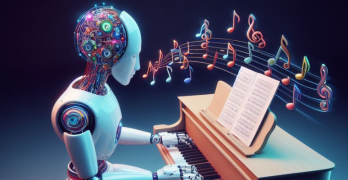






Deja una respuesta