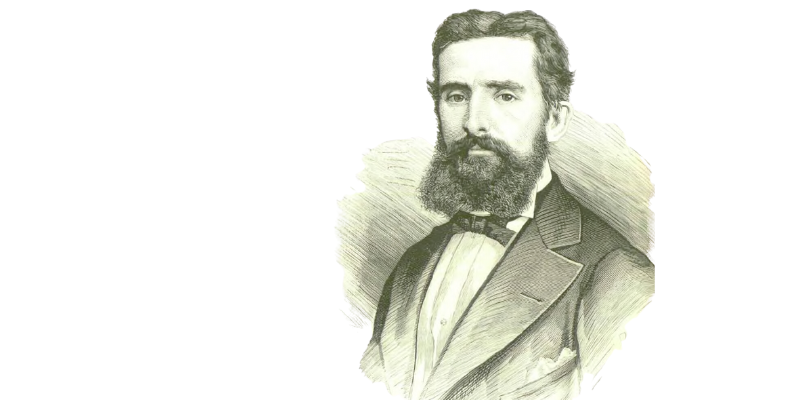
El pasado de mes de agosto la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Isabel Rubio, clausuraba los Cursos Universitarios e Internacionales de Música en Compostela con la Quinta sinfonía en Do menor de Miguel Marqués (1843-1918).
Por Alejandro Santini Dupeyrón
Desde que el musicólogo Ramón Sobrino, auspiciado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, completara la edición crítica del ciclo sinfónico del mallorquín Miguel Marqués en 2003, las obras se programan con relativa regularidad. Incluso disponemos de una integral discográfica (Cezanne, 2023). Pero dicha integral, debida a la Orquesta Filarmónica de Málaga y al director José Luis Temes, se completó trece años antes, en 2010.
La Cuarta sinfonía en Mi mayor, en la edición de Sobrino, tuvo su estreno universal en 2002 (antes incluso de darse el texto crítico a imprenta), gracias a un conjunto y un director foráneos, la Orquesta de la Radio de Noruega conducida por el suizo Oliver Cuendet, de gira entonces por España. Paradojas desconcertantes, si consideramos que se trata de un compositor considerado máximo representante del sinfonismo romántico español.
La Cuarta sinfonía había sido reelaborada por Marqués tras su retiro del escenario lírico madrileño en 1894. La venta de los derechos de sus títulos escénicos al editor musical Florencio Fiscowich, a lo que añadiría la herencia de un pariente fallecido en América, aseguraron a Marqués una espléndida jubilación.
‘El Beethoven Español’, como le denominara el crítico Antonio Peña y Goñi, que había sido primer violín en la orquesta de una compañía de ópera con 11 años, alumno de virtuosos del instrumento como Jules Armingaud y Jean Alard, de Joseph Massart y François Bazin en el Conservatorio de París, discípulo asimismo de Hector Berlioz; de Jesús de Monasterio, Miguel Galiana y Emilio Arrieta en el Conservatorio de Madrid, regresaba a su Palma de Mallorca natal para entregarse a la vocación postergada por la necesidad de ganarse la vida, la composición sinfónica, actividad incapaz de reportar beneficio alguno en la España del XIX. Nunca más compondría zarzuelas ni género chico. Y nada mejor que retomar el pulso vocacional interrumpido enmendando insatisfacciones pasadas. La Cuarta sinfonía, una concesión al público madrileño, no había tenido, pese a todo, buena acogida por en su estreno en el Teatro del Príncipe el 21 de abril de 1878, con Mariano Vázquez dirigiendo la Orquesta de la Sociedad de Conciertos. En la experimentación armónica y formal acometida en la obra cifró Sobrino la razón del moderado desinterés del respetable.
La nueva Cuarta, reescrita por el compositor en Palma ‘como realmente quería, alargando el primer y el tercer movimiento y añadiendo, entre ambos, más de 300 compases e introduciendo pasajes’ ex novo —aseguró el musicólogo con motivo de estreno en Oviedo—; una ‘sinfonía auténtica’ y ‘de mayor calidad’, había permanecido en el olvido hasta 2002, más de cien años después de que la concluyera Marqués.
Mejor suerte corrieron, en este sentido, los dos poemas sinfónicos compuestos durante el retiro palmesano: La cova del Drac, de 1904, poema sobre temas populares mallorquines, estrenado ese mismo año en el Teatro Principal de Palma por la Orquesta Clásica de Conciertos, dirigida por Enrique Granados; y La vida, de 1906, también estrenado en Ciutat Mallorca.
La premier de la Quinta sinfonía tuvo lugar el 29 de febrero de 1880, con la Orquesta de la Sociedad de Conciertos y de nuevo Vázquez en el podio. Aunque su carácter conservador y los motivos de inspiración lírica le garantizaron una mejor acogida, Marqués, disconforme con ciertos pasajes, la sometería también a remodelación en Palma.
De la excelencia de Marqués como sinfonista volvió a dar cuenta Peña y Goñi en 1881, con la publicación de La ópera española y la música dramática en España en el siglo XIX. Apuntes históricos: ‘Voy a estudiar al sinfonista en Marqués. ¡La sinfonía! ¿Quién es capaz en estos tiempos de la Danse macabre y Nana, en estos tiempos de realismo (?) descocado, quién es capaz de confiar a las sonoridades abstractas de la orquesta, los secretos de un alma artística? ¿Quién es el osado que pretenda hacer partícipe de esos sentimientos a un público gastado, distraído, anémico, que sólo como etapa forzada y dolorosa se deja detener raras veces a la voz, grandilocuente en su sencillez y sublime, de las bellezas instrumentales?’. Perfecto conocedor de las peculiaridades musicales patrias, el crítico teñirá de tonos cuasi heroicos el empeño de Marqués.
Cuando el camino a seguir parecía otro
A su regresar del período formativo de Francia en 1867, Marqués fue contratado por Monasterio como violinista en la Orquesta de la Sociedad de Conciertos. Antes de que Peña y Goñi acuñara el antedicho sobrenombre, los compañeros de orquesta se referían a él como ‘El Francés’. Una conversación entre Monasterio y Francisco Asenjo Barbieri, en la que éste exhortaba al violinista a componer música orquestal, le decidirá a componer su primera obra sinfónica. ‘Historia de un día’, subtítulo elegido para la Primera sinfonía en Si bemol mayor, exigía la plantilla instrumental propia de la orquesta romántica, incluidas dos arpas. El manuscrito fue presentado por Marqués a Monasterio con el deseo de mantener su autoría en el anonimato. Después de tocar parte de la sinfonía al piano Monasterio decidió programar los ensayos con orquesta e incluirla de inmediato en la programación de la Sociedad de Conciertos. Cuando, durante el ensayo, contenida ya la explosión de entusiasmo tras el primer movimiento, los músicos se arrancaron de nuevo a aplaudir con el tema lírico del Andantino agitato, se hizo evidente la imposibilidad de ocultar por más tiempo la autoría de Marqués.
La Primera sinfonía, dirigida por Monasterio, se estrenó el domingo 2 de mayo de 1869. ‘Fue la primera sinfonía en cuatro movimientos interpretada por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, y muestra relaciones compositivas con obras de Beethoven, Berlioz y Mendelssohn, con un lenguaje musical netamente romántico’ (Sobrino). La magnitud del éxito cogió desprevenido a Marqués. La sinfonía se repitió casi completa para satisfacción del público. No pareciendo esto suficiente, volvió a programarse para el domingo siguiente.
Ebrio de entusiasmo, Marqués comenzó a trabajar de inmediato en otra sinfonía. Dirigida por Monasterio, la Segunda sinfonía en Mi bemol mayor fue estrenada, previa aprobación de director y orquesta, el 3 de abril de 1870. Pero el augurado éxito no se produjo. El desinterés llegó al extremo de que ni siquiera aparecieron críticas en la prensa. Marqués extrajo presto consecuencias útiles del fracaso. La más demoledora, que ni el mismísimo Beethoven conseguiría ganarse la vida en España componiendo sinfonías.
Volvió a saborear el éxito, pero componiendo zarzuelas. Pasaron seis años hasta completar otra sinfonía. La Tercera sinfonía en Si menor opus 30, considerada la mejor pieza del ciclo, fue dada a conocer el 2 de abril de 1876. Fue la única sinfonía editada y publicada en vida del compositor (razón ésta del número de opus). Los gastos corrieron a cargo de la Sociedad de Conciertos. Gracias a la publicación la Tercera sería conocida, y aplaudida, en París, Ámsterdam, Múnich, Viena, San Petersburgo, Teherán… El apoteósico estreno madrileño contó con la asistencia del primer funcionario del Estado, el rey Alfonso XII, muy complacido con la música de Marqués. Para complacer también al público se repitieron dos de los cuatros movimientos de la obra.
Balance, no obstante, esperanzador
De las 114 obras del repertorio musical de Miguel Marqués, 33 son obras instrumentales. De estas, las sinfonías son casi las únicas programadas. En la presente temporada la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Orquesta Nacional de España ‘rescatarán del olvido’ a las sinfonías Cuarta y Primera, respectivamente.


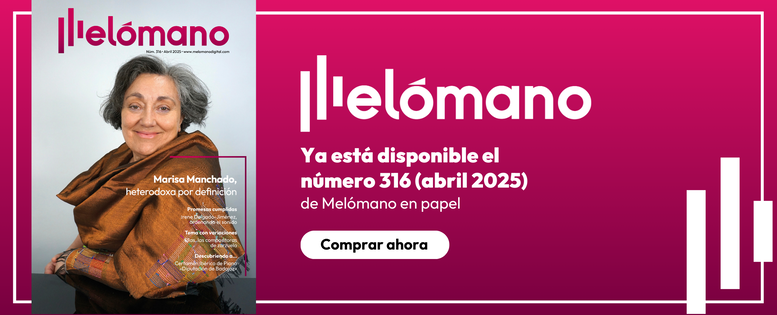




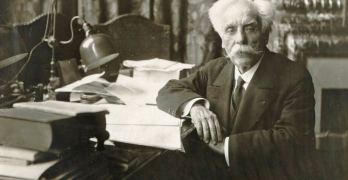

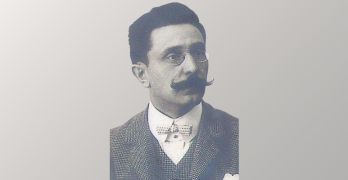







Deja una respuesta