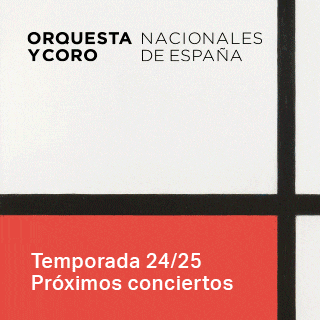Por Joaquín Martín de Sagarmínaga
Infancia baturra
Miguel Fleta nació en un pueblecito aragonés de la margen izquierda del río Cinca, Albalate de Cinca, el 1 de diciembre de 1897. Hijo de Miguel Burro y de María Fleta, labradores que regentaban un modesto café, será labrador él también, obligado a ganarse duramente la vida desde los diez años. El padre era diestro en el manejo de algunos instrumentos (como el cornetín o la guitarra) y, además, no tenía mala voz para cantar, aunque todo ello lo hiciese de oído, por lo que era frecuente que en su café se cantaran jotas sin ninguna pretensión, a menudo secundadas por los parroquianos.
Miguel fue contratado como criado en casa de un labrador rico, llamado Ventura Morera, ocupándose en costosas faenas de labranza. El cura del pueblo, Mosén Cosme, le dio sus primeras lecciones de solfeo, y es un misterio cómo pudo sacar algo de tiempo libre para ocuparse de ellas. Miguel ganará los primeros duros dignos de ese nombre a partir de los dieciocho años, trabajando como labrador de granja en Cogullada, y vivirá en casa de su hermana Inés. Es esta una zona bañada por el río Gállego, zona huertana que viera nacer a otro cantante español injustamente olvidado: el barítono Marino Aineto (Murillo de Gállego, 1875-Milán, 1931).
Su cuñado le enseñó lo poco que todavía no sabía sobre los rudimentos de la labranza. Y mientras andaba con las mulas de un lado para otro cantaba la jota, al parecer ya prodigiosamente. A primera hora de la mañana llevaba al mercado los productos de la huerta, las frutas, las hortalizas. Y siempre, trabajando o en domingo de fiesta, entonaba la jota. Hasta que en 1917 llegó el primer éxito, bien modesto, cuando fue aplaudido en un baile de corral. Estimulado a cantar por la concurrencia, Miguelico -que es como era cariñosamente conocido-, derrotó a todos sus oponentes del barrio de las Delicias. Obsérvese, pues es importante para darse cuenta cuán lejos estaba Fleta de soñar posteriores triunfos, que apenas un par de años antes de su debut triestino el joven cantante se conformaba con estas ingenuas muestras de entusiasmo local.
Era entonces una época dorada para el arte jotero. Tras los pasos del pionero Royo del Rabal (que impuso su ley hasta más o menos 1893), destacaron nombres fundamentales como Juanito Prado o José Moreno de Andorra, que han dejado discos. También María Blasco, o Juan Antonio Gracia, de carrera y facultades longevas y, más cercanos a nuestro protagonista, Cecilio Navarro y Miguel Asso, el segundo de los cuales le dio al futuro gran tenor algunas enseñanzas de estilo que, por su premura, no pasaron quizá de ser mero barniz. Durante las fiestas del Pilar, instado por el propio Asso, Fleta decidió presentarse a un concurso de jotas celebrado en el Teatro Principal de Zaragoza. Contra el pronóstico de algunos no ganó ni los buenos días, evidenciándose en cualquier caso que el nivel del concurso fue muy alto. El primer premio fue para Domingo Martínez (alias «el tío Cacharrín»), quien realizó una espléndida carrera como jotero durante los años inmediatamente posteriores, el segundo para Romualdo Arana (alias «Sansón de Zuera») y el tercero se dividió entre María Asensio y Felipe Colman, quien andado el tiempo sería un buen profesor de jota. Pero Ruiz Castillo y Luis Torres, autores de la biografía fletiana aparecida dos años después de su muerte, en 1940, consideran justo el fallo, alegando el mayor dominio de los estilos por parte de otros concurrentes. Sin embargo, el fracaso durante este certamen le «liberó» de ser un jotero el resto de sus días, dando pie a que alguien comentara ya entonces que su voz podía ser más adecuada a los requerimientos del teatro.
Barcelona le abre las puertas
El comentario llegó a oídos de su padre. Y como la familia tenía un hijo residente en Barcelona, que ejercía como guardia urbano, decidieron enviar un tiempo a Miguel a la Ciudad Condal a fin de que lo escuchara un reputado hombre de teatro. Se hospedaría, pues, en casa de su hermano, y allí trabajaría entre tanto ese tiempo como mozo en un almacén de mobiliario. Así las cosas, un día acudió al Conservatorio del Liceo acompañado por su hermano, a fin de que le escuchara el reputado maestro de sus ansias, que no era otro que Juan Lamote de Grignon. El juicio de la audición no fue del todo negativo, pero como ya no quedaban plazas gratuitas para alumnos masculinos en el centro, se instó al joven aspirante a que volviera a intentarlo durante el curso siguiente. Pero la curiosidad quiso que las alumnas de una profesora francesa, que estudiaban en un aula cercana, salieran a curiosear quién era el dueño de aquella espléndida voz, seguidas por su no menos sorprendida maestra, quien pronunció estas providenciales palabras: «en mi clase hay una vacante, si es que no tienen inconveniente en aceptar a un tenor». Su salvadora se llamaba Luisa Pierre-Clerc, conocida en el mundo del arte como la Pierrick, y no hace mucho todavía soprano especializada en las grandes óperas de Meyerbeer o Massenet. Estamos en 1918. Su matrimonio con el maestro Muné, violinista de la orquesta del Gran Teatro del Liceo, había eclipsado su carrera, obligándola a encauzar sus pasos hacia la pedagogía.
Luisa comenzó a instruirle en los secretos de la técnica vocal, que pronto irán acompañados por sensibles mejoras en el propio aspecto exterior de su algo rudo alumno. También lo instruirá en su manera de hablar, de escribir (sin descuidar la caligrafía ni la ortografía), e incluso de comportarse. La metamorfosis se completa con el cambio de nombre: Miguel Burro pasará primero a ser Miguel Buró y, más tarde, a adoptar definitivamente el apellido materno, Fleta. Cuando entre ambos surge un sentimiento que supera y desborda la simple admiración, Fleta se mudará de piso, abandonando el de su perplejo hermano Vicente.
La idea que iba perfilándose en la mente de Luisa Pierrick era que su alumno, prodigioso asimilador, que parecía haberlo aprendido todo en apenas dos años, debutase en Italia. El viaje a este país será ya un idilio en toda regla. Una vez allí Luisa, tendiendo redes a todos sus contactos de antaño, departiendo con agencias y representantes, logrando interesar al joven maestro Riccardo Zandonai, dispondrá las cosas para que este debut tenga lugar. En los ensayos les ayudará mucho, en calidad de maestro repetidor, el pianista Bettinelli. El debut aludido tuvo lugar el 14 de diciembre de 1919 en el Teatro Verdi de Trieste, con la ópera de Zandonai «Francesca da Rimini», en unión de una soprano completamente olvidada como es Tilde Milanesi. Después cantó «Aida» frente a nombres más conocidos, como son los de Tina Poli-Randaccio, Giuseppina Zinetti, Giorgio de Lanskoy, etc. En ambos casos verá su empresa coronada por el éxito. El 9 de febrero de 1920 el tenor será padre por primera vez. Al hijo lo llamarán Miguel.
Desembarco en el Teatro Real y el salto a las Américas.
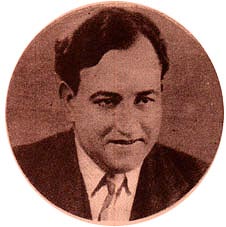
En 1922, como convalidación de otros éxitos que Fleta ha obtenido lejos de su patria, en capitales como Viena o Roma, se anuncia su debut en el Teatro Real de Madrid, aguardado con impaciencia y preparado por parte del tenor con gran celo. Tendrá lugar el 22 de abril de dicho año con la que ya es su caballo de batalla: la «Carmen» de Bizet. Giacomo Lauri-Volpi, en su libro «El equívoco», dice «no haber presenciado jamás en teatro alguno un triunfo más emocionante», a la par que define a Fleta como el afortunado «dueño de una voz cálida, ancha, aterciopelada, extensa y dúctil, de aquellas que en la historia del arte lírico se cuentan con los dedos de una mano y se oyen con intervalos de varios lustros: una voz única por cantidad, calidad y emoción». Nunca se ha visto a Lauri-Volpi tan entregado como crítico. Muchos años después, el maestro de canto Luis de Arnedillo reafirmará el último de estos conceptos, diciendo: «era el ser más emotivo que había».
Es rigurosamente cierta la incondicional entrega que el nuevo astro del Real suscitó tras el último acto de dicha «Carmen». El pasmo fue gradual, ya que al principio no se había cubierto más de media entrada. En su «Historia del Teatro Real» Joaquín Turina narra como durante el primer entreacto la gente se precipitaba a las cabinas telefónicas para informar a los amigos sobre la presencia de un cantante excepcional en el reparto. Todos quieren comprobarlo «in situ» y en el último acto ¡el teatro está lleno a rebosar! Al finalizar la obra, el público se alzaba una y otra vez de sus butacas y, después de gritar «vivas» estentóreos, se resistía a abandonar la sala. Más tarde, el divo firmaría un ventajoso contrato con el empresario Waler Mocchi, que le habría de llevar, durante los siguientes años, a realizar una serie de apretadas giras hispanoamericanas a fin de ser escuchado en Buenos Aires, México, La Habana, Montevideo, Río de Janeiro y otros lugares.
Entre los años 1923 y 1925 se exhibió asiduamente en el Metropolitan de Nueva York, compartiendo bien ganadas glorias con los cantantes más afamados de su tiempo. Cantará, entre otros títulos, «Amico Fritz», con Lucrecia Bori, «Carmen», con Florence Easton, «Aida», con Elisabeth Rethberg, Giuseppe Danise y José Mardones, o «Tosca», con Maria Jeritza y Antonio Scotti.
La Scala y la cima de su carrera
En La Scala debutó en 1924, como Duque de Mantua en «Rigoletto», en esa noche tan española en la que Gilda fue la soprano Mercedes Capsir y el bufón un hombre muy querido en nuestras tierras, el barítono Carlo Galeffi. Dirigió Toscanini, no sin tiras y aflojas con el tenor baturro, quien se empeñó en añadir una «cadenza» de su invención en la popular aria «La donna é mobile». Cantaría también, como no, su celebérrima «Carmen», en este caso junto a Gabriella Besanzoni, una de las más volcánicas «mezzos» de entonces.
Durante aquellos años, en sus frecuentes giras, Fleta inició la costumbre -sin duda abusiva para su salud vocal- de cantar canciones populares, sobre todo jotas, después de finalizar la ópera correspondiente, ante un público que no cesaba de aclamarle, resistiéndose tenazmente a abandonar sus butacas. Cuando regresó al Metropolitan -separado de Luisa, que había vuelto a su patria con objeto de dar nuevamente a luz-, el tenor, dueño de esa inesperada libertad, comenzó a tejer una larga cadena de devaneos sentimentales, peligrosamente incrustados a partir de entonces en sus hábitos de conducta (el peligro se refiere, entiéndase, a las exigencias de su vida artística). También Fleta tuvo su bebé en Nueva York, pero éste era una mujer: la «starlette» de Hollywood Bebé Daniels.
En aquellos momentos, Miguel parece decidido en su fuero interno a volar solo. Tantas separaciones físicas han acabado por separarle de Luisa también espiritualmente. Cuando el gran tenor se dirige a Milán para preparar el estreno de la «Turandot» pucciniana -que, desde nuestra perspectiva actual, contemplamos como el reto más importante de su carrera-, Luisa ya no estará con él. En la nueva producción de Puccini con destino a La Scala de Milán, producción póstuma e inconclusa, él será el príncipe Calaf. El maestro de Lucca prefería a otros tenores italianos, entre ellos Giovanni Martinelli (que luego sería también un Calaf de estatura colosal), pero finalmente se ha impuesto el criterio de su valedor Arturo Toscanini. El estreno solemne tendrá lugar el 26 de abril y destacadas figuras del mundo de la lírica, como Rosa Raisa (Turandot), Maria Zamboni (Liù) o Giacomo Rimini (Ping), compartirán el éxito con el baturro. Las críticas fueron muy buenas, destacando el juicio, repetido a menudo, del maestro Gianandrea Gavazzeni, un testigo que ha llegado hasta nuestros días. Sorprende, por tanto, que después de estas funciones, Fleta no volviera a ocuparse de «Turandot», ni tampoco, probablemente, se lo pidieran.
La amarga decadencia
Hacia mediados de 1926 se producirá la ruptura definitiva entre Fleta y su antigua profesora. Apenas un año más tarde, el tenor aragonés contraerá matrimonio con Carmen Mirat, una dama de la buena sociedad salmantina. Por entonces empiezan ya a acecharle los temores sobre su garganta. Una laringitis aguda es el desencadenante de su miedo radical a perder la voz. En una gira de conciertos, efectuada a finales de los años que han constituido su década dorada, se hará acompañar por un laringólogo paisano suyo, el doctor Enrique Ager, en todo momento pendiente del cantante y de sus afecciones, ya fueran reales o imaginarias.
Fleta atraviesa momentos de depresión, unidos a problemas financieros que se insinúan en el horizonte, o a auténticos problemas legales, como el pleito con el Metropolitan de Nueva York por incumplimiento de contrato, sin duda también muy gravoso materialmente. Sigue cantando por toda España, en teatros, en plazas de toros, pero la seguridad de antaño parece haberle abandonado. Dirige entonces sus pasos hacia la zarzuela, género que sentía profundamente, y continúa recorriendo el país con sus actuaciones. La base de su nuevo repertorio la constituirán algunos de los títulos más populares de dicho género: «Marina», «Doña Francisquita» o «Luisa Fernanda».
De 1935 data su adscripción a Falange Española, tras su desencanto de la República. De entonces data su breve experiencia en el campo de la pedagogía, que pudo parecerle algo así como una suerte de jubilación anticipada. El tenor baturro fue nombrado profesor de canto del Real Conservatorio de Madrid en sustitución del destacado Eladio Chao. Su aula es visitada entonces por algunos aspirantes como los tenores Antonio Arenillas (que tenía debilidad por el aria de «La fanciulla del West») y Antonio Muñoz, o la contralto María Teresa Peyó. Pero quienes alcanzaron mayor nombradía fueron el futuro tenor de ópera Esteban Leoz, y otro tenor, Lorenzo Sánchez Cano, volcado principalmente en la zarzuela. Cierto día en que estaba dando clase, acompañado como siempre al piano por el viejo maestro Anglada, Fleta en persona cantó a sus alumnos «Nebbie», de Respighi. Esteban Leoz terció diciendo que le gustaba más la del disco, grabada unos años antes, en 1928. Fleta, bastante enfadado, le espetó: «¡Cántala tú!». Y como Leoz se pusiera a hacerlo, sin esperar a que se lo dijeran dos veces, en un momento en que paró Anglada, el tenor maño le cerró de golpe la tapa del piano y expulsó a Leoz de la clase.
Únicamente dos días más tarde le renovaría el permiso de vuelta, pues se encontró con él y le dijo:
—Ven aquí, chiquito, ¡menudo carácter qué tienes!
A lo que añadió:
—¡Mira que yo también…!
Y se amigaron de nuevo.
Últimos días de una gran voz
Durante la Guerra Civil prestará servicios como voluntario, en favor del levantamiento de Franco, y realizará tareas de chófer en la base aérea de San Fernando. Todavía hará varias funciones de ópera en el Teatro Calderón de Madrid. Pero está cansado. En mayo de 1937 cantará la última ópera de su vida, «Carmen», en el Coliseu dos Recreios de Lisboa, junto a un Escamillo que tiempo después será moderadamente célebre: el barítono Frank Valentino. Es también el año en que fija su residencia familiar en La Coruña, donde antes había pasado breves temporadas de reposo. Sin previo aviso, un poco a traición, en pocos días una uremia consume su salud. Fallece el 29 de mayo de 1938 en dicha capital gallega. En una contienda civil hay poco tiempo para honrar a los muertos, mucho menos si su muerte se produce de forma natural. De todas formas, al morir el hombre Fleta nacerá, casi «ipso facto», el mito Fleta. Miguel Fleta se constituirá en reclamo emblemático para las nuevas generaciones de aficionados, que oirán contar sobre él maravillas.
Fleta y su época
Es relativamente común el error de presentar a Fleta como un tenor aislado, sin contexto, como el mejor y el único de su época, acompañando su análisis de grandes ditirambos. Lo mismo ocurrió con Gayarre en España a finales del siglo pasado, con Lázaro entre los «lazaristas», con Caruso en Italia, con Thill en Francia, con Paoli en Puerto Rico, por ¡o que cada uno defiende apasionada y excluyentemente al tenor de su pueblo, de su país o de su facción. Recuérdese a este efecto, la apasionada defensa, no exenta de intereses nacionalistas, del tenor irlandés John O’Sullivan por parte de James Joyce. Pero Fleta pertenece, como es natural, a un tiempo muy especifico, y tuvo rivales demasiado importantes como para ignorarlos. La suya fue una época fertilísima en lo que a grandes tenores se refiere, y unos espectadores se decantaban por unos u otros, según sus propios intereses, entre lo mucho que había para elegir, ello sin contar con que a veces mudaran de afectos. Durante los años veinte -que constituyen la época dorada de la carrera fletiana-, y fallecido en 1921 Enrico Caruso -aún hoy un referente inexcusable-, todavía estaban en activo algunos de los grandes monstruos que habían sido protagonistas indiscutibles de la escena. Los veteranos Hermann Jadlowker, Leo Slezak, o Giovanni Zenatello cantaban aún durante aquella década, si bien el primero estaba virtualmente retirado a mediados de la misma y los otros dos iniciaron su declive. Entre aquéllos cuya presencia era constante en Italia, destacan Tito Schipa, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile y Giacomo Lauri-Voipi (a quienes el estudioso Giorgio Gualerzi llama los «cuatro mosqueteros»). Schipa tenía mayor sentido de la medida que el aragonés, de sonoridades más viriles, pero ambos poseían la misma endiablada capacidad para sostener con desahogo tesituras escritas en la zona del «paso», Gigli, más impávido que Fleta, mucho más ahorrador de su propio caudal vocal, es parangonable a él por la inmaculada belleza del timbre.
Pertile es el gran técnico del cuarteto itálico, primero entre pares, pues todos tenían una buena provisión de magna ciencia, en su caso a despecho de la menor cualidad del material de origen. Lauri-Volpi, en fin, es el reverso del baturro, artista culto, era un hábil propagandista de sí mismo a través de sus preciosas prosas, de gran valor documental, y como cantante parecía empeñado en recuperar una vocalidad pre-carusiana, la que une la poderosa autovía «ottocentista» que va desde Rubini a Stagno. Mientras, en EE.UU., tras un intento de Giulio Crimi de afianzarse en el Metropolitan de Nueva York, por otra parte de dudoso resultado, otro italiano luego bastante americanizado, como es Giovanni Martinelli, sí lograría su empeño, coronándose en el Met como legítimo heredero de Caruso, gracias a sus grandes méritos reales y también a un parecido con el ídolo napolitano buscado por él mismo. Pero como, y eso lo sabía muy bien el Mandala milenario, los enemigos más encarnizados están muchas veces en tu propia puerta, la rivalidad más poderosa se desencadenó frente al catalán Hipólito Lázaro y tuvo como principales marcos el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona, aunque cabe pensar que, vistos con la suficiente perspectiva, es mucho más lo que lo une con Fleta que lo a ambos los separa (a través de sus escritos y cartas descubrimos en ellos a dos adorables niños grandes). Rivalidad que implicó también al valenciano Antonio Cortis, aunque no fue tan alentada por capillas, sino que se produjo de manera automática como imperativo del contexto histórico al que antes aludíamos, y que es aún menor en el caso de José Palet, ajeno al glorioso triunvirato por razones de consideración y edad, si bien cantara todavía durante toda la década de los veinte, Las aguas serpentean, se bifurcan y nos conducen hasta cantantes de oceánica importancia como son Heige Rosvaenge, Edward Johnson o Georges Thill; suma y sigue, Ello por no hablar de los innumerables ríos adyacentes de entonces, de afluentes y afluencias que hacían incontenible la marea fluvial. Piénsese en las jóvenes promesas de aquel tiempo, en otra legión de tenores que, sin ser rivales directos de Fleta, asumieron el protagonismo en primera persona durante las siguientes décadas: Ivan Kozlovsky, Sergei Lemeshev, Giorg Nelepp, Francesco Merli, Galliano Masini, Jean Peerce,…
No cabe comparar, les cuenten a Uds. lo que les cuenten (determinado muchas veces por intereses comerciales orientados a la venta de las «novedades de clásica»), estas listas abiertas con las que conforman el deshidratado panorama actual, pese a que estén todavía en activo algunos tenores de vitola legendaria. Si hoy resucitara el bueno de don Miguel volvería corriendo a su tumba, tras ver el panorama, igual que hacía en una de sus ficciones favoritas otro aragonés universal, don Luis Buñuel, después de comprar un fajo de periódicos en el quiosco de la esquina tras una escapadita de la tumba.

Discografía: la segunda vida de Fleta
La discografía de Miguel Fleta es una de las más deslumbrantes y compactas dejadas por un tenor alguno a lo largo de la historia del fonógrafo. Se compone de cien referencias, grabadas en un período cronológico que va desde 1922 hasta 1934, y adscribibles a cuatro géneros diferentes como son la ópera, la zarzuela, la canción -popular o culta- y la jota. Se trata de discos de 78 rpm., registrados por los sellos Gramophone, Victor o His Masters Voice, y reeditados en vinilo primero por la American Gramophone Society, Eterna, Scala, TAP -todos ellos de resonancias míticas para el aficionado al disco antiguo-, etc., y después (y afortunadamente hoy casi en catarata), por Emi Références, LV, Aria Pecordings, Nimbus, Diverdi y otros. Hay que decir que no existe en el mercado ninguna integral de este tenor, ningún «Tutto Fleta».
Normalmente, a la hora de reeditar estos documentos, se insiste mucho en las grabaciones de primera época, en aquellas que van de 1922 a 1929, aproximadamente. La media docena de años posteriores está incomparablemente peor servida; el estado de la voz de Fleta no era tan impoluto, se tiraron menos copias de los discos y el adiós a los «felices veinte», con sus depresiones, sus «cracks», su malestar político llevó probablemente, si quieren ustedes haciendo un poco de «pasado-ficción», a que se vendieran también menos copias. Aún así hay muestras muy interesantes grabadas durante éstos años. Existen también un reducido número de discos fletianos «introuvables», o poco menos, como los que contienen segundas versiones no comercializadas de algunas piezas o, más concretamente, rarezas como el himno «Libertad», de Esteban y José Anglada, «Era una noche de luna», perteneciente a «La canción de Pierrot», de Ricardo Yust, o «Dios te lo pague, Majo Pilora», de la película «Miguelón», con música del maestro Pablo Luna. Son piezas como éstas, precisamente de última época, las que hoy por hoy dificultan la consolidación de un deseable traspaso a CD del magno legado discográfico fletiano. Finalmente parece oportuno consignar aquí, aunque pertenezca al dominio de la especulación o la leyenda, sin encarnarse de momento en una realidad audible, la posibilidad apuntada por algunos de que Fleta grabara el himno falangista «Cara al sol» y otro himno, futbolístico éste, como es el del Real Madrid.
Procede ahora un acercamiento a la evolución artística de Fleta, a sus distintas etapas, que correrá parejo con el propio análisis de su discografía, en el que, forzosamente, debe apoyarse. Si anteriormente hacíamos frente a una pura y simple biografía cronológica del artista, aquí intentaremos trazar una especie de biografía discográfica, género éste mucho más apasionante para los coleccionistas y curiosos en general y, contemplado desde la perspectiva actual, acaso más perdurable.
Primeros registros
Las primeras grabaciones fletianas están fechadas entre 1922 y 1925. Pertenecen, por tanto, a la «era acústica», aunque sean magníficas, por estar realizadas en lugares tan duchos en similares lides como son Milán o Londres, Entre ellas se cuentan algunas tan famosas como la primera versión del «Adiós a la vida» de «Tosca», del «Ay, ay, ay» y de la jota del «Trust de los tenorios», o el «Aria de la flor» de «Carmen» y el dúo del primer acto con Bori, siendo imposible en las mismas detectar un sólo sonido sordo, una nota fuera de su sitio o mal sustentada, en lo que a apoyo se refiere.
En primer lugar, naturalmente, hay que referirse a esa voz de prodigio que tenía entonces Fleta. Un instrumento brillante, pulido hasta en sus últimas aristas, bruñido, con tintes casi baritonales, y sobrado de temple, color, extensión y belleza, lo último hasta las lindes mismas del escándalo. Pero, además, el estímulo y la ayuda de su maestra y primera compañera sentimental en esa época, Luisa Pierrick, eran constantes. Junto a ella vocalizaba, afianzaba la técnica, a través de sus consejos (y de su formidable intuición) o profundizaba en los aspectos psicológicos de los personajes que debía interpretar, y cuando dos luchan tan anhelantemente por lo mismo el resultado se nota.
No merece la pena insistir demasiado en lo que todo el mundo sabe, referido a esta época concreta: la perfecta soldadura de registros en el aria de «Giulietta e Romeo», de Zandonai, los alardes de fiato en «Tosca», las filature que escandalizaban -no sin razón- al propio Puccini, tan sensual como Fleta pero más austero que él, las dos «Donna é mobile» de «Rigoletto», virtuosísticas al máximo, con su firma inconfundible ambas, estampada sobre todo en dos fermatas diferentes. Se trata de una voz tan sobrehumana que canta un poco como fuera del espacio y del tiempo, empero, tal como ocurre con el prodigioso Di Stefano de mediados de los cuarenta, falta aún un punto relativo de humanización, de fragilidad y hasta de cercanía en estas grabaciones. Por otra parte, tomemos como ejemplo el «Celeste Aida» de esta misma época. Siendo incuestionablemente expresivo, es siempre Fleta el que canta, la suya es una declaración de amor de Fleta, más que de Radamés. Como la sinceridad consiste básicamente en ser siempre uno mismo, Fleta, el tenor más sincero del mundo, no puede evitar presentarse siempre ante nuestra mente con contornos y vigor más definidos que los propios personajes que encarna.
Etapa de plenitud
Por pura inercia, suele decirse que Fleta duró en plenitud de facultades apenas un lustro. Lo cierto es que se el esmalte de su voz se mantuvo íntegro desde finales de 1919, fecha de su debut, hasta 1928, es decir, más de ocho años. Fue un meteoro pero no un meteorito. De entonces datan gemas como «Sangre de reyes», de Luna (dos versiones), la romanza de José Miguel de «El caserío», los dos fragmentos de «El huésped del sevillano», la romanza «Una vergine…» de «La favorita», el cuarteto (así como otros fragmentos), de «Marina», y la joya absoluta: la entrañable Borrachito de Esperón. En general, a través de ellas puede disfrutarse del Fleta más interesante, porque las cualidades vocales e interpretativas apuntadas corren ahora parejas con una mayor madurez, un ahondamiento más evidente y, sobre todo, una mayor humanidad, Es imposible sustraerse y no ampliar el comentario de alguna concreta como, por ejemplo, el cuarteto de «Marino» o la «Borrachita». En la primera hay un momento que no se me olvidará jamás. Al principio escuchamos a unos señores cantando más o menos correctamente («Seco tus lágrimas»), unos profesionales llamados nada menos que Sagi-Barba o Revenga; alguien dice «Alma mía que has soñado» y repentinamente todo cambia, accedemos a una dimensión superior. El efecto de esta entrada fletiana, que siempre sorprende aún sabiendo que se va a producir, deja en el recuerdo una estela única. En «Borrachita» Fleta encarna a un trabajador que debe dejar a su amada para incorporarse a su desempeño, adoptando el texto unas formas lingüísticas de fuerte sabor regional, vagamente criollo («le quero mucho, en tambén me quere»), que caracterizan admirablemente los hechos, mientras que en lo vocal resulta sobrecogedor su canto absorto, escanciado como en un eco: es quizá la única vez que alguien ha elevado la garrulería a la categoría de arte. Añadamos, para finalizar el comentario sobre esta época, que es a todas luces imperdonable que no figuren en toda su discografía los dos fragmentos de tenor de «Turandot», que él mismo estrenara en La Scala en 1926, verdadero ejemplo de miopía progresiva por parte de los productores de entonces.
El declive
Y llegamos al período más controvertido de la carrera fletiana, discográfica o no, la cual, en el primero de los casos se detiene en 1934. Mucho se ha especulado sobre el repentino declive del tenor, acaecido en torno a 1928 y, pese a que no falten quienes, como Antonio Massísimo, defiendan una tesis algo contraria (y una tesis de Massísimo de entrada es siempre digna de interés), la opinión más común es que el progresivo alejamiento de Luisa Pierrick determinó un abandono del entrenamiento vocal tenaz, sustituido por un persistente aunque lícito deseo de gozar un poco de la vida (un tanto a la manera de Callas, otro meteoro fugaz y quien sabe si por la misma causa). A ello hay que añadir giras inacabables de óperas y conciertos en plazas de toros y otros recintos abiertos o, para colmo de males, la prodigalidad irrefrenable con que se excedió) en «bises» y regalos al final de muchas actuaciones. Pero nos gustaría que este artículo, ya que no para otra cosa, sirviera en parte para reivindicar dicho período. En efecto, no puede negarse que la voz durante estos años ha perdido parte de esa cualidad excepcional, casi sobrehumana. La antigua firmeza se sustituye por un persistente trémolo, cuya presencia se acentúa en las notas agudas. Ahora es un tenor con una buena y bella voz que canta, y que lo hace con problemas, como todo el mundo, y se percibe incluso el dolor que el canto transmite porque aquí esa voz lacerada (y no digamos en directo), hace poco tan gloriosa, en muchos casos es casi una cruz a cuestas.
Zarzuela y otros cantares
Pero a pesar de todo, ¡cómo canta y, sobre todo, cómo dice!. La referencia atañe sobre todo al factor emotivo, presente como nunca en estas grabaciones, de la terrible expresividad lograda por un artista que ya está más en el otro lado, ese lado terrorífico, lleno del vértigo implacable que arrastra consigo cualquier decadencia, Por eso, aunque no sea la opinión más comúnmente aceptada, son tan emocionantes estos documentos -a veces por un acento, una frase, una ruptura del compás durante la que el tiempo, y eso es muy fletiano, parece detenerse-. El «Dúo de la Africana» (con Revenga), aunque el sonido no tenga la pureza de la antigua grabación con Badía, que es expresivamente inferior, la romanza «Todo está igual», de «La bruja», pese al estorbo de alguna evidente nasalidad, o la «Canción hindú» de Sadko, a despecho de que en la conclusión el sonido está tan apurado (hasta el punto de que no queda ya ni un miligramo de aire en los pulmones), que diez audiciones no son garantía concluyente, ni tampoco importa, de que el tenor no esté emitiendo ya en falsete. Las dos últimas grabaciones de Fleta, ambas de 1934, son la romanza «Cuando se enciende el lucero», siempre ausente de «Luisa Fernando», y la «Canción del contrabandista» de la película «Miguelón», que fue un fracaso comercial. Cuando se enciende el lucero, paradójicamente el testimonio de un lucero que se estaba apagando, tiene un poder de evocación, de concentración únicos, manteniendo la atención en vilo hasta esa última nota que, pese a ser emitida en estudio, casi se le quiebra. Del 33 son la romanza de «Miguelón» y la jota «¡Arre caballico!», ambas pertenecientes al «film» citado. Mientras que en la segunda, un fragmento simplísimo con más orquesta que canto, basta un encogimiento repentino en una frase para darnos cuenta de que estamos en presencia de un intérprete de talla, en la romanza el timbre es más baritonal que años antes, y la media voz es menos pura que de costumbre, está como velada o empañada.