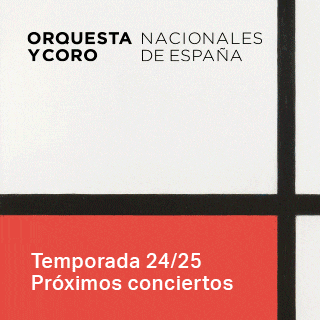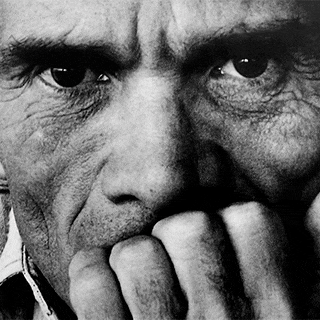Por Tomás Marco
En su afán por quitarse de en medio ese fastidio que es la cultura, cuando no en una decidida cruzada contra ella, los políticos de casi todos los pelajes han descubierto como panacea universal el patrocinio privado y el mecenazgo por los que pasan casi todas las pocas ideas que sobre el tema se les ocurren. Claro que, a la hora de la verdad, el viejo refrán de que ‘una cosa es predicar y otra dar trigo’ se hace realidad en la práctica. Un vez más, el gobierno actual, como todos los anteriores, llegó anunciando a bombo y platillo que haría una Ley del Mecenazgo; los responsables incluso la anunciaron para el verano de 2012. Luego la fueron alargando, y al final dijeron, por una vez, la verdad: no habría Ley de Mecenazgo en esta legislatura; quizá les faltó añadir: ‘ni en ninguna’. Eso sí, entre tanto, sí ha habido tiempo para poner el 21% de IVA cultural y de hacer una Ley de Propiedad Intelectual que expolie de una vez a los creadores.
No creo que una Ley de Mecenazgo sea ninguna panacea universal, entre otras cosas porque, aunque haya alguna vez políticos culturales que crean de verdad en ella, siempre se van a encontrar con que los ministros de Hacienda no quieren oír hablar de eso y, desde luego, con que mandan mucho más que ellos. Por otro lado, es algo que se evoca siempre aduciendo la experiencia norteamericana sin decir que allí es posible por un sistema legislativo y una manera de comportamiento social que en nada tiene que ver con los de por aquí.
No me opongo a una hipotética Ley de Mecenazgo ni tampoco a los patrocinios privados que, aunque en no gran medida, siguen dándose en el país. Pero pienso que, por útiles que sean, no solo no son suficientes sino que, aunque lo fueran, tienen que tener unos límites marcados por la importancia social y educativa del tema así como por un deslinde de obligaciones y deberes entre lo que es público y los que es privado.
A uno le puede chocar que una estación de metro se llame ‘Vodafone Sol’. No me parece, como caso aislado, particularmente grave, aunque sí sintomático; puede que ese patrocinio venga bien en tiempo de crisis. Pero una cosa es eso y otra acabar cediendo los servicios públicos al interés, no ya privado, sino claramente comercial. Algo que ya se intenta hacer, por ejemplo, con los trenes, se ha hecho con los aeropuertos, y puede acabar afectando a la sanidad y a otros servicios básicos. Y la verdad es que a uno no le gustaría mucho en un futuro ver el Museo del Prado-Banca Morgan o la Murdoch Corporation-Orquesta Nacional.
Puede que desde el punto de vista de los políticos todo eso constituya un ahorro que viene bien pero, por la misma razón, los ciudadanos, una vez que las cosas públicas se privatizan, podrían decidir que tampoco hacen ninguna falta los políticos y que mejor suprimirlos, lo que bien mirado sería un sustancioso ahorro.
Que exista un cierto grado de patrocinio no es nada malo y, de una manera u otra, siempre lo ha habido y ha sido positivo; otra cosa es entregar las instituciones porque sí. Puede que ello sea un signo de los tiempos, puesto que afecta incluso al becerro de oro de la actualidad, que es, sin duda, el fútbol. Vemos cómo los jeques árabes o los millonarios exóticos compran clubes importantes, pero no sé si se vería igual de bien que se privatizaran las selecciones nacionales.
La razón por la que un patrocinio a una actividad cultural pública debe tener unos límites es sencillamente el hecho de que esa actividad no tiene solo un fin económico, sino que implica valores cívicos, culturales, educativos y de básica importancia para la sociedad que no puede dejarla simplemente al criterio económico. Por el principio básico e inamovible de que ‘el que paga manda’ hay que poner límites al patrocinio para poder funcionar sin él. Las orquestas o los teatros líricos, por referirnos únicamente a temas musicales que son los que trata esta revista, podrían caer en espirales peligrosas que anularían totalmente su función que es, además, su razón de ser y no la de ganar dinero.
Que ese peligro es próximo, aunque el patrocinio legítimo esté muy lejos de alcanzar su posible techo en el panorama musical español, nos lo demuestran algunos acontecimientos cercanos. Sabido es el mal momento económico de la mayoría de las orquestas españolas y cómo todas andan buscando solucionar como se pueda esas circunstancias. Ya una de ellas se ha visto hace poco abocada, con un notable escándalo, a poner en la calle a un director que estaba funcionando y que contaba con la aquiescencia de los músicos, la crítica y el público; pero, al parecer, un posible importante patrocinio exigía esa defenestración en beneficio de sus propias ideas o intereses al respecto. Si eso puede ser así, imagínense hasta dónde podría llegar la broma si proliferan tales patrocinadores en más entidades, qué artistas tendríamos, cómo se escogerían los repertorios y muchas cosas más que podrían acabar con la cultura musical española, que tanto esfuerzo ha costado mejorar un poco, en un santiamén.
Hay que apresurarse a proclamar que no solo no hay nada contra el patrocinio sino que este es magnífico como complemento. El que instituciones privadas tengan sus propias series de conciertos es buenísimo. Por ejemplo, solo se puede agradecer y loar la actividad musical que desarrolla, sin ir más lejos, la Fundación Juan March o, de manera muy diferente, la Fundación BBVA. Incluso que instituciones así colaboren con lo público no me parece mal, siempre que sea una colaboración y no una imposición. Y, desde luego, siempre que los poderes públicos tengan bien claro, que no lo tienen siempre, qué es lo que tienen que hacer en materia cultural y en la específicamente musical. Elementos públicos y privados puede ser bueno que vayan juntos; revueltos nunca lo es.
En España tenemos una importante masa de poderes públicos que van desde el Estado Central a las autonomías y a las corporaciones locales. Todos tienen un importante espacio en lo cultural y, por tanto, en lo musical, aunque eso no quiere decir que lo asuman siempre, y menos que lo hagan siempre bien. Pero el ciudadano sabe que esos poderes públicos, que no olvidemos que se pagan con sus nada despreciables impuestos, están para que su acción les beneficie ordenando y orientando actividades que no existirían ni funcionarían si solo fueran movidas por el interés privado, y los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a exigir que esas competencias de los poderes públicos se ejerzan y además que se ejerzan bien. Para eso se les vota, no para que ostenten tantos privilegios como tienen. Quitarse de en medio responsabilidades es simplemente proclamar que no nos son útiles y por tanto no se sabe bien qué pintan; no hay que confundir el proclamarse liberal, como hacen muchos, con no hacer nada.
La música y la cultura necesitarían de un futuro claro donde cada uno supiera bien su obligación. Donde lo público no deje de serlo y a lo privado se le permita hacer también su labor. Si ambas esferas colaboran, mejor que mejor, pero nunca hay que perder de vista la base de todo ello, la necesidad de mantener unos servicios a la sociedad y el que estos cumplan unos mínimos cívicos, educativos y culturales. Bienvenido sea el patrocinio, pero todos deben conocer bien sus límites y tener bien claro que vienen a sumar y aumentar, nunca a sustituir. De otra manera acabaremos más perdidos de lo que ya estamos.