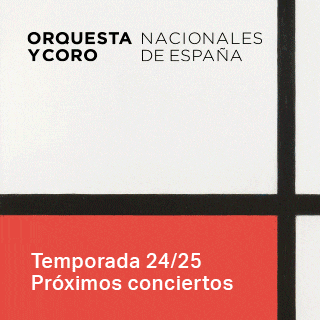Hay historias que siempre es un placer contar. Hay otras, muchas veces las mismas, que, paradójicamente, es mejor no narrar nunca. Estas premisas nos rondan en la cabeza cuando abordamos las circunstancias que rodean a la génesis y el apocalipsis de la ópera Lady Macbeth del distrito de Mtsensk, del autor soviético, nacido en San Petersburgo (la posterior Leningrado) en 1906, Dimitri Dimitrievich Shostakovich. Y diremos bien soviético, pues a pesar de que naciera el compositor años antes de la revolución rusa, su educación y su trayectoria profesional estuvieron enteramente envueltas (e incluso aprisionadas) en la era de la gran nación que vivió y murió, como efímero fenómeno, en el extinto siglo XX: la URSS.
Por Diego Manuel García
La época de entreguerras, esos inocentes años de incipiente prosperidad que tropezaron con la gran crisis del 29, tuvo su máximo poder de expresión artística en los convulsos años 30, era en la que Shostakovich, un veinteañero, introvertido y tímido enfermizo, triunfaba como joven y prometedor compositor que hacía enorgullecer a todo su país y a los insidiosos políticos de la emergente etapa estalinista.
La novela
Dimitri comenzó a escribir Lady Macbeth de Mtsensk en octubre de 1930, inspirado por la reedición de la homónima novela corta de Nikolai Leskov (reconocido escritor ruso decimonónico), facsímil que portaba ilustraciones de Boris Kustodiev, obra literaria de la que el músico llegó a admitir: ‘expresiones artísticas adyacentes pueden promover el sujeto de una composición: leí la historia y me fascinó de tal manera que inmediatamente comencé a escribir una ópera’.
Lady Macbeth de Mtsensk narra la triste historia, oscura y cínica, de una joven rural, Katerina, esposa de un maduro comerciante de la Rusia profunda (Mtsensk es una aislada región situada a más de trescientos kilómetros al sur de Moscú), que se dejó llevar por el tedio de su obligada soledad (ignorada por un marido siempre ausente y amenazada por un suegro codicioso) a los brazos de un oportuno amante ocasional, Serguéi, el despierto nuevo capataz ávido tanto de aventuras como de un oneroso crecimiento del ego (social y económico). Dicha relación provoca que la muchacha se vuelva una esclava del arrepentimiento, dando solución a los conflictos con la sucia muerte de los obstáculos a sus deseos: no duda en asesinar fríamente a su suegro, a su marido y a su sobrino en pos de rectificar su camino hacia la felicidad con un cáustico Serguéi. Corrompida desde el primer crimen, como la Lady Macbeth de Shakespeare (acierto del novelista a la hora de emparentar a su protagonista con la de Macbeth, la monárquica tragedia escocesa del dramaturgo inglés), la cadena de desgraciados acontecimientos la portan, junto a su tuno amante, a Siberia. En el tránsito hacia su destino carcelario, Katerina desaparece, cautiva de los celos, del descubrimiento del engaño y de la manipulación, arrojándose desesperadamente a una gélida laguna tras de Sonietka, una pizpireta presa (en todos los sentidos) que consigue los ulteriores favores de Serguéi.

El músico habló así de los personajes principales en su obra: ‘Katerina Izmailova es una mujer inteligente y dotada, sofocada por su ambición y buscadora de una vía de escape para sus energías; envenena a su suegro instigada por su amante, Serguéi, un hombre absolutamente indigno en lo moral (aunque su aspecto ha de brillar por su hermosura y galantería), que es contratado para trabajar en la finca de los Izmailov. El padre, Boris Timofeyevich, es un amo anciano, poderoso y sobrado de vitalidad; y su hijo, Zinovi Borisovich, marido de Katerina y bastante mayor que ella, es un hombre lamentable, tan pretencioso y despreocupado como una rana que se cree que es del tamaño de un buey. Para llegar a casarse con Serguéi, Katerina comete una serie de crímenes atroces: primero acaba con su marido, y también acaba con su pequeño sobrino’. Este último fragmento de la novela, escena de hiriente crueldad hacia un niño, no fue finalmente insertado en la ópera.
Sin las estridencias de La Nariz, el sentido expresionismo naturalista de Lady Macbeth (prácticamente heredero, en términos literarios, de Emile Zola) conmueve desde su propia génesis, pues es una exclusiva dedicatoria del autor a su enamorada (y futura esposa) Nina Vasar (con la obra catalizó Shostakovich todos sus autorreprimidos deseos amorosos hacia esta dama, felizmente completados después) y un alto homenaje desarrollado en una trilogía a la (nueva) mujer rusa (soviética), proletaria, compañera, camarada y valiente.
‘En Lady Macbeth se habla de cómo el amor podría ser si el mundo no estuviese lleno de cosas malas. Quise desenmascarar la realidad y despertar un sentimiento de odio hacia la atmósfera tiránica y de humillación en la casa de un comerciante ruso’, declaró el autor, una escondida metáfora y patente sátira de la opresión soviética. La partitura esconde la patente realidad de la exterminación de los kulak (los señores latifundistas de la Rusia agraria) como clase social, reflejo de la política estalinista desde 1929.
La música
Con esta base, musicalmente no podríamos esperar una ligereza pictórica propia de un Debussy ni una densidad wagneriana, sino todo un prominente eslabón de la música rusa heredera de Mussorgsky y Tchaikovsky, de las vanguardias europeas coetáneas (Berg, Weill,…) y del formalismo ruso, imperante en una renovada mirada marxista y antiindividualista promovida por los primeros padres del comunismo soviético. La música popular se hace hueco en la obra y llega en varias ocasiones al ridículo, como en las sarcásticas apariciones del Pope (en un hilarante retrato de un cura ortodoxo) y las intervenciones del coro (como empleados de la granja, invitados a la boda, presos, etc.). No se escatiman tampoco guiños a la música ligera y efectista del cine mudo (el galop, los acentuados vivace), como la escena del hostigamiento de Axinia, las apariciones del borracho harapiento, el episodio de sexo entre Katerina y Serguéi o los latigazos a este último como castigo al ser sorprendido en compañía de la joven ‘comercianta’ por el anciano Boris.
La orquesta va a jugar un papel primordial en todo este expresionismo, subrayando y comentando la acción dramática en unos generosos interludios, sonoras intervenciones del tutti y heterogéneos apuntes de diferentes solos instrumentales, de extraordinario calibre sinfónico.

En cuanto a lo vocal, Katerina exige una soprano de registro amplísimo, puesto a prueba desde el propio arranque de la ópera (descenso abismal de algo más de una octava en los primeros tres compases), con bravo acento, cualidades teatrales serias y generosa proyección de la voz, muy al uso de las óperas de Mussorgsky; Serguéi, tenor ligero que, junto a Zinovi, otro tenor, son personajes encarnados por ese prototipo de cantante de la corte zarista involucrado en la deleitación de obras belcantistas de comienzos del siglo XIX (en la corte de Catalina la Grande); el viejo Boris es un bajo ruso en su sentido más tradicional, de cavernoso timbre y cálido color. El resto de personajes, de una larga lista de breves pero exigentes intervenciones, son servidos por una pródiga variedad de voces de todos los tamaños.
El estreno
Tras su ecléctica, eléctrica, alucinada, bergiana y desestabilizadora ópera La Nariz, Shostakovich bebió del éxito de público y crítica con el estreno el 22 de enero de 1934, después de dos años de gestación y otros tantos de espera, de su particular visión en torno al texto de Leskov. Tras el estreno, la obra echó a andar casi simultáneamente en las dos ciudades principales del país. En Leningrado, Nikolai Smolich presentó un drama lírico, polarizado, de contrastes en blanco y negro. En Moscú, Vladimir Nemirovich Danchenko reveló una realista y sangrienta tragedia. Tanto en un lugar como en el otro, la prensa alabó inmediatamente la obra como el mayor logro del arte operístico soviético: ‘Esta es una tragedia trascendental’, decían los críticos de Moscú; ‘Conmueve, toca y extasía el corazón y el alma…’. En Leningrado se decía que ‘esta tragedia musical está cerca de convertirse en la primera ópera soviética clásica’.
También en la ciudad moscovita, el Teatro Bolshoi había dispuesto una producción pomposa, la peor de las tres (la que precisamente vio Stalin), calificada amablemente por el respetable crítico Boris Asafiev como ‘un fenómeno de genuino alcance mozartiano’.
En cuanto a su asiduidad y difusión en los carteles, Lady Macbeth llegó a representarse casi cien veces en Leningrado y más de ochenta en Moscú en un breve período de tan sólo dos años. El mismo año del estreno, la ópera llegó incluso a Nueva York, donde Arturo Toscanini condujo unas pocas escenas de la ópera. Poco después pudo verse en Londres, Buenos Aires, Zurich, Belgrado, Checoslovaquia, Suecia, y Dinamarca. El éxito, cómo obviarlo, fue apabullante.
Las reacciones
Hasta aquí no hay nada de extraño en una nueva obra de un prometedor compositor en la órbita de un país recién nacido en tiempos revolucionarios. Pero Europa no estaba viviendo sus mejores momentos en el controvertido período de entreguerras. La mano negra del poder autoritario, el secretismo y la puja por el mantenimiento del sistema a toda costa, con resortes tan discutidos como la doctrina del realismo socialista, precipitaron una exagerada reacción por parte de Stalin y su círculo. La era del Gran Terror encabezado por el alto mandatario soviético, un antiguo seminarista georgiano con muy pocos escrúpulos, haría mella en la sobresaliente carrera de Shostakovich de una manera terrible y muy dolorosa.
El dictador, poco amigo de la buena música y de las expresiones culturales de calidad, asistió a comienzos del año 1936 en Moscú a la representación en el Bolshoi de la exitosa Lady Macbeth. Su semi-oculta presencia en un palco del teatro fue advertida por diversas personalidades, quienes también se dieron cuenta de que, tras uno de los primeros descansos, Stalin no volvió a aparecer por la sala.

Al día siguiente, el 28 de enero, el diario Pravda publicaba en primera página un editorial (atribuido a Stalin) con el título ‘Caos en lugar de música’. En él se efectuaba una dura crítica que denotaba la impresión que suscitó en el mandatario (y a la pleitesía de su círculo) la obra que la noche anterior pudo ver y escuchar, atacando en gran medida la aparente inutilidad de una música tachada de formalista y carente de la línea realista y social impuesta por el régimen: ‘Aparentemente el compositor no hace suya la tarea de escuchar los deseos y las expectativas del público soviético. Amontona los sonidos para hacerlos interesantes a oídos de los formalistas que han perdido todo sentido del gusto’. Más adelante continúa el artículo: ‘…el oyente se ve inmediatamente deslumbrado por una deliberada y malsonante cacofonía en la que separadas frases musicales afloran en un determinado momento para desaparecer inmediatamente en el ensordecido y chirriante remolino de esta nerviosa, ruidosa y neurótica música’.
Seguramente, de todo el entramado sinfónico y dramático de la ópera, la escena que escarnece a la policía (o la muestra de su corrupta e inhumana cara en el último acto), una sátira sobre los órganos de seguridad del país, es la que más molestó a Stalin, además de los momentos eróticos, que llegaron a ser definidos como ‘pornofonía’ por un crítico americano. Una entidad musical como Mstislav Rostropovich, gran amigo del compositor, ha llegado a afirmar que ‘la ópera tiene un episodio, que Shostakovich pagó muy caro, donde la orquesta describe todo lo que sucede cuando Katerina y Serguéi se meten en la cama. En Londres (donde grabará la partitura original por vez primera en 1979), los trombonistas se ponían colorados cuando tocaban los descriptivos glissandi’.
Ya sabemos que en la Unión Soviética, un artículo de Pravda era una irrevocable directriz para una urgente actuación, y sus repercusiones eran tristemente previsibles. Este demoledor artículo tuvo un profundo efecto en los músicos soviéticos y abrió una serie de discusiones en la prensa en la que no sólo Shostakovich, sino también sus exegetas, fueron criticados. Sus menos exitosos y talentosos colegas saborearon una oportunidad para vengarse del joven genio, del que pensaban que era abanderado de una ‘forma de escritura superficial’. Shostakovich, que leía todos estos hechos en silencio y sin hacer comentarios, vio su ópera retirada de todos y cada uno de los teatros del país. Fue declarado enemigo del pueblo y pensó incluso en el suicidio, pero solo desapareció definitivamente para el mundo de la lírica.
Aunque expresó públicamente su acatamiento y conformidad con los puntos del artículo de Pravda, Shostakovich encontró muy difícil reformar sus líneas musicales y formular una nuevo credo estilístico ipso facto. Pasó aquel complicado año de 1936 escribiendo su «Cuarta Sinfonía», obra que empezó a ensayar la Filarmónica de Leningrado. Su estreno, previsto para noviembre, lo canceló en el último momento el propio compositor, después de escucharla y observar las reacciones de los músicos de la orquesta.
Al hilo de estas circunstancias, en 1937 daba Shostakovich las últimas pinceladas a su Sinfonía nº5, que portaba el simbólico subtítulo de ‘Respuesta de un artista soviético a una crítica justa’, reparador epíteto en clara alusión a la demoledora crítica en el diario Pravda. El estreno de la ‘Quinta’, el 21 de noviembre de 1937, apadrinado por Evgeni Mravinsky, provocó explosiones de entusiasmo en la prensa. Así, mientras que el público consiguió descifrar un profundo mensaje de resignada sumisión al implacable yugo totalitario de la política estalinista (capaz de aplastar a cualquiera que se atreviera a expresar su pensamiento), los críticos más politizados dieron la bienvenida a la liberación del compositor ‘de sus cadenas de formalismo musical’ y a los triunfales tonos que estaban en consonancia con la línea del partido.
Ironías de la vida, el denostado creador de Lady Macbeth de Mtsensk pasaría a ser a partir de los 60 el compositor oficial soviético, un tímido y atemorizado creador que canalizó toda su reprimida víscera a través de unos personalísimos cuartetos de cuerda y una larga lista de interioristas sinfonías. Una refundición de esta partitura, con significativos cortes y distintos cambios (elimina los eróticos glisandos de los trombones) vio la luz en 1963 bajo el título de Katerina Izmailova, en un intento de reparar la injusticia histórica hacia su autor y un asomo al propósito de revitalizar la fenecida ópera contemporánea en el ámbito cultural soviético. La ópera rusa se sumergió desde el dramático caso de este tremendista monumento lírico, a pesar de los dictados esfuerzos de otros autores, en un declive lamentable, irreparable e irreversible.