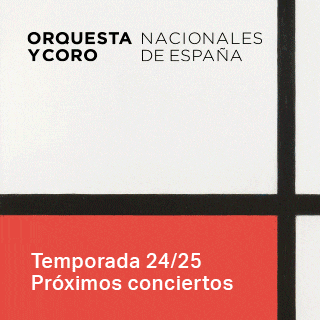Entre enero y marzo de 1863, el ya totalmente consagrado Giuseppe Verdi visitó España. El motivo inicial era supervisar el estreno madrileño, en el Teatro Real, de su última composición, precisamente de temática española: La forza del destino. Pero a buen seguro que hubo otras motivaciones para que el genio musical del momento, demandado por los teatros más importantes de Europa, decidiese afrontar el largo, fatigoso y arriesgado viaje desde San Petersburgo a Madrid vía París. Y la más importante de esas motivaciones qué duda cabe que debió ser la misma que atraía por entonces a tantísimos viajeros románticos a nuestro país: conocer in situ los paisajes y los personajes de esa España soñada, mítica, misteriosa, exótica, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. La tantas veces imaginada España estaba ahora al alcance de la mano.
Por Andrés Moreno Mengíbar
La imagen musical de España
Como tantos otros artistas europeos, Giuseppe Verdi recibe y asimila desde su juventud una imagen de España forjada por el primer romanticismo. A decir verdad, España había dejado de contar en el panorama icónico europeo, en el conjunto de figuraciones simbólicas que constituían la identidad europea, desde el último cuarto del siglo XVII. Es decir, desde los momentos del declive político internacional de la monarquía española, pasando desde entonces y a todo lo largo del siglo XVIII a formar parte de la brumosa periferia de territorios y culturas cuya aportación a la cultura continental se consideraba nula o superflua. Es más, nuestro país se desvela, en los relatos de los viajeros ilustrados, como un espacio extraeuropeo desde el punto de vista cultural, como un espacio de barbarie, ignorancia y oscurantismo que nada podía aportar a la Europa de las Luces (recuérdese la famosa pregunta “¿Pero qué se debe a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿Qué ha hecho ésta por Europa?”, formulada por Masson de Morvilliers en la Encyclopedie metodique en 1782).
Esta identidad negativa, esta marginación del espacio simbólico de la koiné o comunidad identitaria europea, cambió radicalmente a partir de la Guerra de la Independencia (1808-1814). La brava resistencia de los españoles ante el invasor francés, su heroico arrojo comunitario, la imagen de un pueblo en armas contra el usurpador, las derrotas infligidas al invicto emperador Napoleón Bonaparte, se difundieron con enorme virulencia por los foros de opinión europeos. A nivel internacional se creó una sensibilidad especial hacia esa nación considerada bárbara y atrasada pero que ahora estaba dando lecciones de valentía y de organización ante las más duras circunstancias imaginables. Una ola de simpatía y de apoyo a los españoles serviría de puerta de entrada para que la identidad cultural española fuese objeto de interés, de curiosidad, de sensación y de estudio. Esta nueva inquietud hacia lo español sería alimentada aún más, desde 1814 en adelante, por los numerosos exiliados políticos (unos, antiguos defensores de José Bonaparte, ahora refugiados en Francia; otros, liberales ahora perseguidos por el absolutista Fernando VII y refugiados en Gran Bretaña), muchos de los cuales, como escritores o músicos, se ganaron la vida en el amargo exilio alimentando con sus creaciones el fulgurante deseo de conocer lo español en los salones de media Europa.
En el terreno musical podemos constatar la floración de publicaciones europeas de colecciones de canciones españolas compuestas por músicos exiliados. El terreno para la expansión del delirio por la música española lo había ya abonado unos años antes el tenor y compositor sevillano Manuel García (1775-1832) desde que en 1807 causase sensación en París con su ópera unipersonal El poeta calculista y, sobre todo, con su famoso polo “Yo que soy contrabandista”. García (quien sería el primer conde de Almaviva rossiniano así como el padre de María Malibrán y de Pauline Viardot) dio a conocer a los franceses las esencias de la escuela bolera, de los ritmos de la seguidilla, del bolero, de la tirana y de otras danzas desarrolladas en España en el último cuarto del siglo XVIII. De tal forma que cuando compositores exiliados como Fernando Sor, Melchor Gomis, José León, Mariano Rodríguez Ledesma, Salvador Castro de Gistau y tantos otros, ya fuese en París, ya en Londres, buscasen una manera de conseguir ingresos, tuvieron ante sí abiertas las puertas de los salones y de las editoriales musicales siempre y cuando les facilitasen esos ritmos ahora de moda. En su magistral estudio La canción lírica española en el siglo XIX (ICCMU, Madrid, 1998), Celsa Alonso documenta decenas y decenas de colecciones de canciones españolas (tiranas, boleras, seguidillas, cachuchas, tiranas…) editadas en Europa entre 1815 y 1840 aproximadamente. Hasta el punto de que compositores europeos, atraídos por estos subyugantes ritmos, tan salvajes y poco académicos (se suponía), crearon composiciones propias inspiradas en ellos. Es el caso de Chopin y su bolero, de Liszt y su fantasía sobre “El contrabandista” o de las versiones “académicas” de la cachucha de Strauss o Gilbert & Sullivan, por no hablar del claro aire de tirana con el que se cierra El barbero de Sevilla.
España en Verdi
Verdi hereda desde sus inicios como compositor esta identidad sonora de España compuesta a base de ritmos ternarios, de síncopas, de hemiolias, de escalas andaluzas, de intervalos “exóticos” como el de segunda menor aumentada, de armonías modales y escalas pentatónicas. Pero también recibe una imagen de un país de un pasado fascinante y peculiar en su contexto europeo dominado por el hecho de haber albergado durante siglos la civilización islámica, con todo el aire orientalizante que ello suponía en una Europa, la del Romanticismo, que se cansa de fábricas, chimeneas, grandes ciudades, luz de gas y ferrocarriles, sumida en la anomia y la disolución de los valores tradicionales y que mira cada vez con más insistencia a las culturas donde aún pudieran pervivir aquellos valores heroicos, irracionales y preindustriales, ahora tan añorados y ensoñados. Y en este terreno España tenía todas las de ganar a la hora de atraer a viajeros, artistas y curiosos de todo pelaje, porque era el Oriente en Occidente, a un paso en comparación con los lejanos países del Oriente. Verdi no pudo soslayar la imagen de nuestro país en las óperas de su juventud, como L’esule di Granata, de Meyerbeer, Les Abencerrages de Cherubini, Donna Caritea Regina di Spagna de Mercadante o las diversas óperas “españolas” de Donizetti: Zoraide di Granata, Alahor in Granata, Elvida, Maria Padilla, La favorita, Sancia di Castiglia… Verdi, además, tan interesado siempre por las últimas creaciones dramáticas que pudiesen servirle de base a sus óperas, estuvo desde pronto atento a los dramas de la joven generación de dramaturgos españoles del XIX, la formada por Martínez de la Rosa, por García Gutiérrez, por el duque de Rivas y otros compañeros del primer romanticismo español y sobre los que al cabo de los años acabaría fijando su atención para nuevas composiciones operísticas.
Hagamos tres breves catas en la música verdiana. Primera cata: La Traviata (1853). Estamos en el segundo acto, en la escena undécima, en medio de la fiesta de carnaval que Flora organiza en su casa parisina (en la década de los años 40 del siglo XIX según el original de Dumas, en el siglo XVIII según el censurado libreto). Tras la actuación de las gitanas, los invitados aparecen disfrazados de toreros recién llegados de Madrid y entre risas de los asistentes cuentan las hazañas de Piquillo, el famoso matador vizcaíno. Si prestamos atención al ritmo que acompaña a la narración notaremos un aire familiar, un tiempo en tres por cuatro, larga-breve-breve, que no es sino el ritmo propio del polo andaluz, esa danza preflamenca y dieciochesca que Manuel García diese a conocer en Europa con su archiconocido “Yo que soy contrabandista”, mencionado en escritos de Georges Sand, Victor Hugo o García Lorca y glosado musicalmente por Liszt y hasta por Schumann. Y aún más ayudaron a su éxito internacional sus hijas María Malibrán y Pauline Viardot, que siempre intercalaban este polo en la escena de la lección de canto cuando cantaban El barbero de Sevilla.
Segunda cata: acto IV de Les Vêpres Siciliennes (1855). Estamos en el Palermo dominado por los franceses de1282, a punto de estallar una revuelta que hará pasar el dominio de la isla a los aragoneses. Y en aquellas remotas fechas medievales, en medio de una fiesta en casa de Monforte, la heroína Elena se arranca con un bolero de tomo y lomo. Es verdad que el argumento original debía ambientarse en el Flandes del siglo XVI aterrorizado por el Duque de Alba y también lo es que en su versión italiana tuvo que ser trasladado al Portugal antiespañol del siglo XVII, pero en ninguna de estas tres ambientaciones encaja un aire de bolero. Claro que nos encontramos ante el ritmo español más conocido internacionalmente en la Europa del XIX (allá en sus años jóvenes de Polonia ni el propio Chopin pudo resistirse a componer un bolero), el que para Verdi podía definir musicalmente lo “español”.
Tercera cata: escena primera de la segunda parte del segundo acto de Don Carlos (1867). Toda una Princesa de Éboli, en la corte madrileña de 1568, pide una mandolina y canta ante las damas de la reina una “canción sarracena” que habla de los amores de un rey moro de Granada. Y, ¿qué descubrimos bajo el canto de la Éboli? Pues de nuevo a nuestro amigo el ritmo de polo, pero que en esta ocasión conduce, al final de cada estrofa, a unos auténticos melismas flamencos que, por cierto, pocas intérpretes saben resolver con naturalidad.
Y, además, a lo largo de todos estos años Verdi ha rendido su peculiar homenaje a la cultura española deteniéndose en los hitos históricos que más atrajeron la atención de los dramaturgos y compositores europeos (véanse nuestros artículos “España y la Ópera” publicados en los números 22 y 23 de Melómano): el siglo XVI de Ernani, el Perú recién conquistado de Alzira, las guerras civiles medievales de Il trovatore o los enfrentamientos de honra dieciochescos de La forza del destino. Era, pues, lógico, que Giuseppe Verdi, desease conocer en persona ese país tantas veces visitado en la imaginación, tantas veces soñado, tantas veces puesto en música.
Verdi en España
Tras largas negociaciones y aplazamientos de un año a otro, finalmente se estrenó en el Teatro Imperial de San Petersburgo, el 19 de noviembre de 1862, la última producción verdiana. La forza del destino era una nueva muestra del interés y el conocimiento que Verdi tenía de la literatura dramática española, a la cual ya había recurrido en los casos de Il trovatore (1853) y de Simon Boccanegra (1857). En ambos casos se trataba de dramas escritos por el chiclanero Antonio García Gutiérrez, pero ahora era Ángel de Saavedra, duque de Rivas, el autor de ese drama (estrenado en 1835) “potente, singular, vastísimo” en palabras de Verdi, que enfrentaba la nobleza de corazón del indiano Álvaro a la cerrazón de los prejuicios de la honra y de la limpieza de sangre de la familia de los Vargas. La empresa concesionaria del Teatro Real de Madrid aprovechó la ocasión de la ambientación e inspiración españolas de la nueva ópera para negociar con Ricordi, el agente de Verdi, la presencia del compositor en la capital madrileña a principios del año siguiente para dirigir los ensayos del estreno español de La forza del destino. Verdi accedió sin dudarlo, a pesar de lo fatigoso de un viaje que le obligaba a atravesar toda Europa. No era sólo, como se dice, por la presencia en Madrid de su tenor favorito, Gaetano Fraschini, quien ayudó a convencer a Verdi, sino, sobre todo, por la ocasión de conocer directamente esas tierras, ese paisaje y ese paisanaje tantas veces imaginado y ensoñado, alimentado durante años por grabados, narraciones y melodías y que ahora podrían ser materializados.
Verdi y su esposa llegaron a Madrid el 10 de enero de 1863 tras un trayecto muy largo y cansado. No quiso el compositor prestarse a festejos ni eventos sociales, a pesar de las muchas invitaciones y solicitudes para ello, y sólo estaba interesado, de momento, en ponerse al frente de los ensayos de la producción madrileña, mientras que al mismo tiempo estaba al tanto del curso del estreno italiano de la misma ópera, que tendría lugar en el Teatro Apollo el 7 de febrero de ese año. Dos semanas después exactamente, el 21 de ese mes de febrero de 1863, Verdi dirigía en el Teatro Real el estreno español, que contaba con un elenco de auténtico lujo, con el mencionado Fraschini (Álvaro), Anne de La Grange (Leonora), Leone Giraldoni (Carlo) y Antonio Cotogni (Fra Melitone). Al día siguiente, en carta a su amigo Oprandino Arrivabene Verdi describió la velada como de verdadero éxito y alabó especialmente a la orquesta, los coros, a Fraschini y La Grange. La crítica madrileña ponderó especialmente la energía y el carácter vertiginoso de la música y de la versión del drama original. Claro que otros comentaristas mencionaron la pérdida de personalidad y del carácter filosófico del texto de Rivas en su trasvase al libreto de Piave. Aunque no esté documentado más que en el anecdotario del Teatro Real publicado por José Subirá sin mayores bases documentales, parece que entre los asistentes a aquella representación estaba el propio Duque de Rivas, quien manifestó su desagrado por las alteraciones infligidas a su creación. No obstante, los especialistas en la obra de Verdi coinciden en alabar y valorar el trabajo de Piave al reducir a forma de libreto operístico el especial drama de Rivas, lleno de cambios de escenas, de personajes y de situaciones que difícilmente se prestaban a la forma operística. Ya desde aquellos días en Madrid se defendía Verdi por carta de las críticas italianas ante la falta de unidad dramática de la ópera, los cambios de escenas trágicas a cómicas y la extremosidad de las situaciones y de los personajes principales, con la sucesión de muertes violentas y ese final apocalíptico y blasfemo con el que culmina la primera versión de La forza del destino (luego suavizado en la reelaboración de 1869). De ser verdad la reacción de Rivas, contrastaría totalmente con la que años atrás tuvo García Gutiérrez respecto a la versión lírica de El trovador firmada por Salvatore Cammarano y a la que tachó de plagio en 1854, por lo que reclamó a la empresa del Real el pago de su parte correspondiente de los ingresos de las representaciones en concepto de derechos de autor, buscando más el reconocimiento de su autoría que los beneficios económicos. Cabe recordar al hilo de esta cuestión que García Gutiérrez fue uno de los principales impulsores en España del reconocimiento legal de los derechos de autor ante los empresarios teatrales y los editores.
La forza del destino se representó en Madrid, tras el estreno, los días 23, 25, 28 de febrero; el 5, 10, 12, 14, 19, 21 y 25 de marzo; y el 13 y 15 de abril, pero ya sin Verdi al frente de las funciones. Para esas fechas el maestro estaba haciendo realidad el deseo de visitar las tantas veces imaginadas tierras andaluzas. La primera etapa le condujo a Granada, donde le esperaba su gran amigo Giorgio Ronconi. El barítono milanés (1810-1890) fue el primer representante de lo que hoy denominamos “barítono verdiano”. Verdi compuso para su voz el papel de Nabucodonosor y el cantante hizo de los personajes baritonales de Verdi su principal baza como intérprete. Hacía unos años que se había retirado del canto y que había elegido la ciudad de Darro como lugar de residencia y allí se había integrado en un abigarrado y divertido grupo de intelectuales y artistas locales conocido como “La cuerda granadina”. El año anterior a la visita de Verdi, Ronconi había fundado en Granada una escuela de canto y declamación que acabaría por fenecer dos años más tarde ante la incuria, el desinterés y las envidias de las instancias oficiales y de las fuerzas vivas granadinas. El cantante sirvió de anfitrión al matrimonio Verdi, que recibió muestras de halago por parte de la sociedad granadina. En cartas posteriores Verdi reconoció que “in primis et ante omnia”, la Alhambra había sido el monumento que más le había impresionado de todo su viaje español. De Granada, ya en los últimos días del mes de febrero, se encaminó hacia Córdoba, donde era innegociable conocer la famosa mezquita. El día 1 de marzo hacía su entrada por ferrocarril a Sevilla, ciudad en la que permaneció dos días. Aunque previamente se había intentado organizar una serenata con temas de las óperas verdianas con el concurso de los músicos locales, la verdad es que el desinterés y las rivalidades entre ellos (algo tan típicamente sevillano) y la falta de implicación de las autoridades locales echaron por tierra el proyecto. Por fortuna, Verdi contó con un anfitrión a su medida en la figura de Charles Pickmann, un industrial inglés establecido en Sevilla y responsable de la puesta en marcha de la fábrica de cerámica de la desamortizada Cartuja. Pickmann puso al servicio de los Verdi su mejor carruaje y le sirvió de guía por el Alcázar, la Catedral y el Museo de Bellas Artes, en los que el compositor quedó admirado por los cuadros de Murillo.
Tras la gris estancia sevillana, la siguiente etapa fue Jerez de la Frontera, con visita a alguna de sus afamadas bodegas (donde adquirió un barril de vino para que se lo enviasen a Italia: cuenta cierta leyenda que cuando el vino llegó a Santa Ágata se había estropeado y que Verdi reclamó a los bodegueros, pero que éstos le respondieron que los vinos de Jerez se “mareaban” o deterioraban con el trasiego de un viaje de tales condiciones). De Jerez a Cádiz, con la consiguiente recepción oficial y rápido regreso a Madrid. Antes de regresar a Italia no perdió ocasión de acercarse a conocer Toledo y el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Sin saber aún que su siguiente ópera se ambientaría en buena parte en tal monumento, Verdi manifestó que, a pesar de las riquezas artísticas de su interior, le parecía un edificio “severo, terrible, como el feroz soberano que la construyó”.
Nunca sabremos a ciencia cierta cuál fue la impresión íntima que debió anidar en el corazón de Verdi tras su expedición española. Puede que, como a otros viajeros de su tiempo, la pura y material realidad española le arrancase el velo seductor y desterrase las imágenes entrevistas en la distancia durante años. O puede que, como en otros muchos casos, Verdi viese sólo lo que quería ver, lo que deseaba ver, lo que imaginaba que iba a ver y que, en consecuencia, el contacto con la realidad no hiciese sino alimentar aún más el imaginario español. O también pudiera ser, tratándose de alguien tan atado a la tierra y de espíritu racionalista como Verdi, que el balance del viaje estuviese en el término medio de las dos posturas anteriores: dejar volar la imaginación pero con conciencia de la realidad. Porque, en definitiva, ¿qué sería de un artista sin la imaginación?