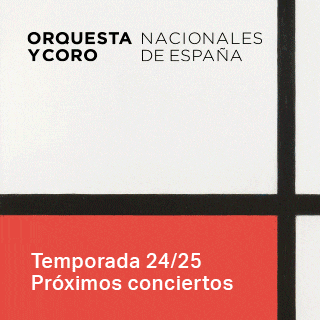Por Tomás Marco
Una de las discusiones más constantes que la música ha conocido desde sus orígenes hasta la actualidad es su capacidad (o no) para imitar al entorno natural o humano. Eso, que hoy puede parecer relativamente anecdótico, fue vital en un contexto como el griego (cuya teoría artística fue seguida durante muchos siglos) donde la razón del arte se ponía en su capacidad de mímesis, es decir en su imitación de la naturaleza. Pero incluso entre los griegos no se insistió demasiado en la aptitud de la música para imitar y , en general, los filósofos prefirieron hablar de su cualidades éticas o educativas que de su capacidad imitativa. Y tenían un asidero muy cómodo como era el que en aquella cultura la música instrumental fuera bastante residual ya que la música estaba muy ligada al lenguaje (o al revés, el lenguaje estaba ligado a la música para no caer en la eterna trampa valorativa de los lingüistas) y se suponía que la capacidad mimética de éste incidía en la de la música.
Es más que probable que en sus albores la música, como el propio lenguaje si es que no nacieron —es lo que creo— juntos tuviera una gran dependencia de su capacidad onomatopéyica. Y no olvidemos que la onomatopeya músico-lingüística llega a los griegos. Los que hayan estudiado el antiguo bachillerato recordarán como nos enseñaban las onomatopeyas de pájaros que Aristófanes empleaba en La Aves. Precisamente son los pájaros la fuente más continuada de imitaciones musicales desde ese remoto pasado. La razón podría encontrarse en la idea metafórica de los humanos de que los pájaros ‘cantan’. En realidad los pájaros no cantan sino que se comunican, o incluso se ‘expresan’, a través de un código de señales sonoras.
Lo que ocurre es que encontramos similitudes con el canto humano y de ahí esa metáfora que muchos descuidadamente convierten en realidad. ¿Por qué otros animales no cantan? Bueno, últimamente también se habla del ‘canto’ de las ballenas pero no he oído decir a nadie que los burros canten, sólo que rebuznan aunque hacen lo mismo que los pájaros si bien de manera menos agradable para los humanos.
La tradición de los pájaros cantores en la música es bien larga. La encontramos en los motetes del Renacimiento, en la música instrumental barroca (recordemos Il Cardellino de Vivaldi) e incluso impresionista (Gli Ucelli de Respighi) y en óperas que llegan hasta Los pájaros de Braunfelds o, hace nada, Die Uppupa de Henze. Y no digamos nada de la técnica compositiva que un Olivier Messiaen desarrolla desde la anotación de cantos de pájaros que cristaliza en piezas como Le reveil des oiseaux, Oiseaux éxotiques o el amplísimo ciclo pianístico Catalogue des oiseaux.
Pero, aunque la pajarería musical sea muy amplia no se reduce a ella la capacidad, o al menos la intención, de la música de imitar cosas exteriores. En honor a la verdad hay que decir que la tendencia se adormeció en la Edad Media pero volvió a eclosionar con toda virulencia en el Renacimiento incluso en la edad de oro del motete y la canción polifónicos. Se atribuye la máxima acción sobre este asunto, aunque en realidad sólo recopilaba el espíritu del tiempo, a Clément Janequin que tocó los pájaros en temas como Le chant des oiseaux pero también la caza en La chasse. Un tema que se va a convertir no sólo en autónomo sino también en expresión del otoño desde Las estaciones de Vivaldi a las de Haydn. Pero Janequin introduce también imitaciones de la actividad humana que llegan a la célebre Batalla de Marignan. Tanto que la batalla se convertirá en un género musical que abarcará Renacimiento y Barroco.
El Barroco desarrolló muchas convenciones en torno al empleo de giros musicales con la palabra que se convirtieron erróneamente en expresiones imitativas cuando sólo lo eran simbólicas. Se ha estudiado muy a fondo el empleo de estos estereotipos en las pasiones y cantatas de Bach como para no insistir mucho pero sí subrayar que una convención no es una imitación. Así, por ejemplo, el empleo de un gran acorde de do mayor para describir la luz del sol está en muchas obras desde La creación de Haydn a Así habló Zaratustra de Strauss pero es una convención no una imitación.
La cuestión de la presencia en música de pájaros, tormentas, cacerías y otros elementos como agua, viento etc. sería más o menos anecdótica si el Romanticismo no hubiera introducido el poema sinfónico y la música de programa. Se llega así a creer en la capacidad de la música para describir, es decir, imitar, lo que sea aunque la mayoría de las veces las presuntas imitaciones sean convenciones. Es verdad que durante el siglo XIX la literatura entra muchas veces de manera avasalladora en la música pero no es lo mismo inspirarse en un texto para una música que intenta describirlo y menos el camino inverso. Creo que no necesita mucha argumentación decir que si desconocemos el asunto o contenido de un poema sinfónico nunca seremos capaces de decir su argumento sólo con escucharlo. Por eso quizá, los impresionistas, menos ingenuos en ese aspecto, prefirieron evocar o sugerir a describir o imitar. Pero, en el fondo, su intento de aproximar la música a un cierto grado de mimesis es parecido y tropieza con las mismas barreras.
Incluso algunas músicos muy modernas intentaron dar una visión imitativa de la actividad humana. Cuando Luigi Russolo, en pleno bruitismo futurista, intenta hacer obras musicales con sus artefactos generadores de ruido, la más amplia composición que nos deja se llama Risveglia di una città (Despertar de una ciudad) en la que intenta traducir los ruidos matutinos urbanos. Nada muy diferente a cuando en pleno siglo XVI Orlando Gibbons en The cries of London nos quiere describir la actividad urbana londinense.
Recordemos también como un Arthur Honegger emprende la ardua tarea de describir e imitar el arranque de una pesada locomotora en su Pacific 231, que toma el título precisamente de un modelo de máquina de tren. Más humano, Heitor Villa-Lobos lo convierte en humorada en su Trencito de Caipira, mientras Steve Reich corta por la calle de en medio y graba directamente trenes reales junto al cuarteto de cuerda en su pieza Differents trains. Edgard Varése recurre a un término científico, que es un fenómeno natural cuando en Ionización nos da una pieza exclusivamente para instrumentos de percusión. Y ese género de términos ha servido para rotular no poca música de finales del XX e incluso de principios del XXI.
En la era de la grabación musical y de la extensión de las fuentes sonoras que la música puede utilizar, el problema parecería superado. Cuando un Rautavaara necesita los cantos de pájaros boreales en su celebérrimo Canctus Articus, los graba y los mezcla con la orquesta. Quizá eso elude la imitación aunque no solucione un problema que viene desde los orígenes. En realidad, la tensión se produce en el momento en que tenemos que confrontar la presunta imitación musical con un hecho que es tozudamente real e incontrovertible: la música tiene un carácter abstracto e incluso cuando quiere ser imitativa es vehículo, como siempre pues es su naturaleza, de emociones, nunca de descripciones ni de narraciones. Quizá por eso la mayoría de los compositores actuales evitan la mímesis musical y quizá el último refugio de lo descriptivo-imitativo en música sean las grandes bandas sonoras de las superproducciones aunque en realidad en ellas funcionan la convención como lo hacía en el barroco. Eso sí, las músicas de La guerra de las galaxias, El señor de los anillos o Avatar parecen describir porque se pegan a la imagen. Sin ellas, son como cualquier música, algo abstracto y entonces se diluyen. Porque, en ese caso, francamente prefiero al último cuarteto de Beethoven, aunque no describa ni imite nada y sea simplemente (y nada menos que) música.