
La música clásica enfrenta desafíos sin precedentes en un contexto marcado por cambios tecnológicos, sociales y culturales. Entre la democratización del acceso y la percepción de elitismo, se redefine el papel del músico y las instituciones educativas, buscando nuevos caminos para su relevancia.
Por Dr. Òscar Colomina i Bosch
Decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía
La profunda revolución que se está produciendo en el contexto social, laboral, tecnológico y cultural de hoy en día está planteando grandísimos retos para todo el tejido musical y en particular para el mundo de ‘la clásica’.
Por un lado, se ha producido una casi universal democratización del acceso a la música a través de las nuevas tecnologías digitales, multiplicando exponencialmente sus oyentes y contribuyendo al muy notable desarrollo del estándar de los intérpretes y agrupaciones.
Por otro, como apunta Miguel Ángel Marín en su reciente artículo sobre los concert studies (‘¿Qué son los concert studies? El concierto de música clásica hoy como objeto de estudio’, Revista de Musicología, vol. 47, núm. 1, 2024), la música clásicaestá siendo sido desplazada hacia la periferia de la actividad cultural contemporánea, lo que dificulta la formación de nuevas generaciones de melómanos y resulta en el envejecimiento y descenso del número de oyentes que eligen escuchar música clásica en directo. Diversos autores apuntan como posibles razones la excesiva dependencia por parte de la clásica de ciertas estéticas y formatos, junto con una percepción de elitismo alrededor del propio entorno del concierto.
Hace varias décadas que estamos asistiendo al progresivo desmantelamiento de las estructuras culturales y de protección social creadas tras la segunda guerra mundial, en particular la extensa red de orquestas asociadas a la radio que están viendo su supervivencia cuestionada. Los estudios realizados por Esther Bishop (‘Studying Music … and Then What?‘, Classical Concert Studies. A Companion to Contemporary Research and Performance, Martin Tröndle (ed.), Routledge, 2020) muestran una progresiva precarización del mercado laboral musical también en entornos como Alemania, y apuntan tres tendencias: el incremento de los estudiantes de música, la mayor competitividad internacional, y el menor número de orquestas (durante las últimas tres décadas han desaparecido 38). Esto ha quintuplicado el porcentaje de estudiantes de música alemanes que acaban siendo freelance.
Contribuyendo decisivamente a esta gran redefinición de nuestro espacio social y cultural, las nuevas tecnologías presentan grandes oportunidades: nos ofrecen la emergencia de nuevas retóricas y nuevos lenguajes y formatos de expresión, una distribución y portabilidad casi total del hecho artístico, un goteo constante de nuevos tipos de outputs.
El gran reto es reconciliar estos importantes desafíos con la función simbólica original de la expresión artística; esa expresión arcaica de interrogación individual al hecho de estar vivo, que es la raíz profunda desde donde fluye el hecho artístico. La historia de la humanidad ha ido elaborando esa función, desarrollando sus retóricas, sus sintaxis, sus rituales, su uso de los espacios y de los materiales; y lo ha elaborado hasta llevarlo a una grandísima hipersofisticación del lenguaje artístico. Las nuevas tecnologías están acelerando aún más el proceso de hiperelaboración, aumentando la distancia entre superficie expresiva y función simbólica, y potencialmente convirtiendo en cada vez más lejana y menos inteligible la relación entre las últimas superficies y su raíz arcaica.

Las instituciones educativas musicales tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestro alumnado una formación cada vez más amplia, que incluya las habilidades y herramientas necesarias para darles viabilidad profesional en un contexto incierto, cambiante e inestable; que les proporcione resiliencia y adaptabilidad. Precisamente debido a esa inestabilidad, no debemos caer en la solución fácil de formar al alumnado para un contexto concreto, instrumentalizando nuestros programas al servicio del mercado. Como ya vio claramente Walter Benjamin en las primeras décadas del siglo XX, esa instrumentalización de la educación no aporta soluciones verdaderas, ni para la viabilidad laboral, ni para la realización personal del alumnado.
La tarea primordial del músico es la de crear (¡también los ‘intérpretes’!) y comunicar, pero el acto de creación-comunicación gana un aliento más amplio, un propósito y una dirección más claros, al tiempo que adquiere muchas más capas de significado si el músico es también un lector crítico de la realidad, si ha identificado y explorado activamente las cuestiones de su tiempo. Uno ha de tener algo que decir, y las habilidades necesarias para decirlo, lo que requiere una formación musical holística, con excelentes habilidades técnicas y un profundo autoconocimiento para poder elevar la expresión, y la calidad y profundidad del hecho artístico.
A través de la sensibilización y exposición al mayor número de opciones, de técnicas, de posibilidades, en la Escuela Reina Sofía buscamos que sean los alumnos los que, alejándose de la instrumentalización de fórmulas comunes, elijan cómo negociar su posición en el contexto de forma libre y consciente respecto de quienes verdaderamente son; cómo articular su relación con su entorno una vez identificadas las narrativas que hacemos nuestras de forma inconsciente: la familiar, la del profesorado, la institucional, la de nuestro contexto social, geográfico y generacional. Esto es fundamental para romper estructuras estancas y abrir posibilidades laborales que aporten flexibilidad y empleabilidad más allá de las soluciones tradicionales, de los nichos (cambiantes) tecnológicos, y a la vez que respondan a las necesidades interiores de los jóvenes artistas.
Es clave para la sostenibilidad del tejido cultural y musical que estemos cada vez más interconectados para poder enriquecer mutuamente nuestras propuestas, aumentar el impacto y compartir conocimientos.
Elías Canetti nos recuerda la complejidad y la importancia de nuestra misión: ‘Cuanto más mecánica sea la configuración de la vida, más imprescindible tendrá que ser la música. Llegará un tiempo en el que solo a través de ella podremos escabullirnos de las estrechas mallas de las funciones; y conservarla como una reserva de libertad poderosa y no influida deberá considerarse como la tarea más importante de la vida espiritual futura’.

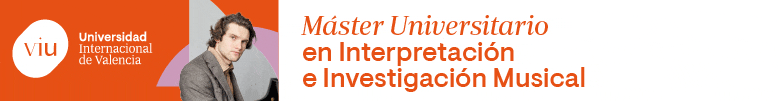
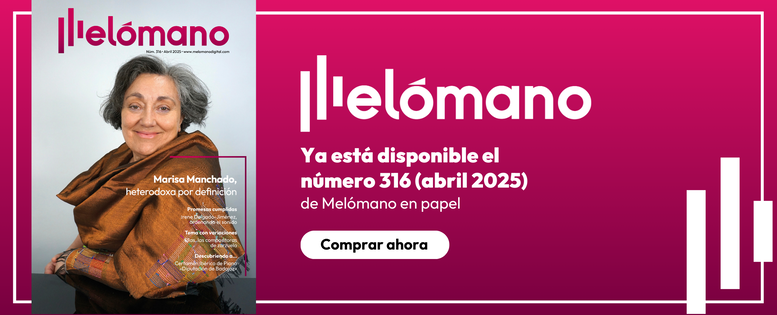








Sin duda, el tema a reflexionar es muy complejo, como el mundo en el que vivimos. Añadiría al artículo lo que sigue para sumar una perspectiva más a las muchas a tener en cuenta.
El portador del significado es el lenguaje, pero el intérprete clásico cada vez lo entiende menos. Interpreta en el limbo de la dicción perfecta obras escritas en un idioma cuyo sentido desconoce cada vez más. Confunde lo desconocido con lo inexistente, por tanto ni siquiera es consciente. Recibe una formación supuestamente más integral que nunca en la que, sin embargo, no se suele transmitir una actitud reflexiva ante inercias que se presentan como verdades absolutas de la tradición interpretativa que recibimos. Igualmente, el pensamiento se disfraza de intelectualización analítica fijada en datos sobre el papel: reconocemos la forma de sonata, sí, pero generalmente no se interpreta dialógicamente, ni dramáticamente, narrativamente. Se percibe una creciente ausencia de comprensión profunda y una carencia de procedimientos pese a los recursos e inversión destinados a este fin. El intérprete es técnicamente más perfecto que nunca, lo cual es loable siempre que este objetivo no sea la estación final del trayecto. Lo que recibe y por tanto asimila como interpretación es artísticamente como una luciérnaga, no un relámpago, como diría Mark Twain. Busca entonces el relámpago por la vía de la subjetividad y de la energía, despliegue que encuentra su pedestal en muchas de las salas del circuito de conciertos. Quizás habría que preguntarse si una de las primeras cuestiones a revisar no debería ser la de las macrodimensiones de los auditorios. Qué lugar puede hallar anhelar lo sutil si tienen que poder escucharnos en el lejano paraíso.
Resulta desconcertante observar que incluso grandes figuras del circuito musical actual toman decisiones interpretativas absolutamente ajenas a alguna búsqueda de una posible esencia del significado y del lenguaje que abordan. En la sociedad de la seducción en la que vivimos, la anarquía subjetiva ocupa el espacio artístico. Los intérpretes llenan el vacío de sentido con el YO, este es ‘mi Hamlet’, de manera que es ya sólo suyo y no de Shakespeare. Aunque es habitualmente polémico en dónde está el límite entre autor e intérprete, diría que mucha de la producción actual está en un extremo del espectro, cercano al máximo el grado con el que podemos desposeer a un autor. Como decía Peter Brook, al interpretar ‘toda forma es posible siempre que se descubra profundizando’. Diría que no suele ser el caso y que cada vez son más trivialmente similares las falsas novedades de los yoes escénicos del mundo global. El público que pide tuétano de formas se marcha de las salas. Ningún crítico dice nada. Las voces que han dicho algo (Nikolaus Harnoncourt, p.ej.) se diluyen acalladas por el ruido mediático.
A falta de buscar alguna esencia, el alma artística se ha entregado a la búsqueda de la perfección técnica, así como del impacto inmediato a partir de ‘la novedad’ que brota de una monótona expresividad subjetiva, siempre la misma, y una cierta energía. Qué distinto es ofrecer un sonido que no sea el esperado porque revela un significado oculto entre las fibras de la partitura. ¿Cómo se va a revelar un significado oculto si ni siquiera se percibe el más epidérmico? Se observa cómo sólo se patrocina a un mismo tipo de artista, cada vez más apolíneo y cansinamente autocomplaciente, por lo demás. Sospecho que, si viviera, Sviatoslav Richter se habría retirado sabiamente a un iglú.
En la música clásica, a un nivel general, no tenemos alternativa, de momento. Quizás si la hubiera, un tipo de público, el público artístico, volvería ilusionado a las salas. Quizás se necesita agudamente un cambio en el formato del concierto, tal y como reflexionó Alex Ross (Royal Philharmonic Society, Lecture, 2010), acompañado de un cuestionamiento catártico que revise las instituciones y planes de estudios (no se entiende la rigidez sistémica que mantiene planes decimonónicos), pero igualmente hay una sed, no por minoritaria menos real, de una revisión de lo que es ser artista.
Los artistas, como otros actores del contexto, no están respondiendo al muy complejo desafío de nuestro tiempo, que incluye muchos factores, entre otros: la presión de la inmediatez, la banalidad resultante de una absolutamente desmesurada demanda en la cantidad de producción, la mercantilización reflejada en la consiguiente constante autopromoción en redes sociales, etc. Todo se justifica, y se fotografía, por razones profesionales. Fausto no sólo asoma sino que campa a sus anchas. Los que comienzan no tienen otra vía, y los que ya han alcanzado la cima no cuestionan la inercia. Se venden los proyectos antes de que hayan nacido. La soledad libre del artista es ya una excepción.
Salen a tocar música poética músicos que no leen, ni ven, ni viven nunca la poesía, pero están en todos los festivales. Schubert se vuelve cubista. He escuchado interpretar a muy eminentes figuras de reconocido prestigio a un Brahms musculado, convertido en deporte olímpico; un Presto de Bach que sonaba como Paganini; a Mozart, al que sus contemporáneos calificaron como el compositor del claroscuro, azucarado y monótono; las Vísperas de la beata Virgen de Monteverdi y la Pasión según San Mateo de Bach más rápidas de lo que se podría imaginar, al límite de la comprensión aun conociendo las obras, siendo obras cumbre de la música retórica (¿escucharíamos el monólogo de Hamlet a toda velocidad sin decir nada?); he escuchado la Heroica de Beethoven tocada de forma descafeinada y galante (¡?) y el estilo galante del siglo XVIII de la ópera napolitana con energía Sturm und Drang (¡?)… Pareciera que el juego fuera hacerlo todo al revés para … ¿‘sorprender’? ¿‘innovar’? Se podría añadir la tendencia a la invasión de lo visual en los escenarios: la Pasión según San Mateo de Bach (Simon Rattle con la Filarmónica de Berlín 2014), o el Réquiem de Mozart, o La Creación de Haydn, o Winterreise de Schubert con escenificaciones más o menos acertadas, propuestas audiovisuales en las que no reconocemos ya que toda información inútil absorbe nuestra atención a costa de algo más importante. ‘Toda forma es posible siempre que se descubra profundizando’. Ir anárquicamente contra la naturaleza del material no tiene ningún interés y el resultado no puede ser menos orgánico. Los currículums de los intérpretes que aparecen en los programas de los conciertos, saturados de los comunes símbolos de éxito, no alteran el fracaso imperturbable del resultado. Me he marchado en el descanso.
Muchos jóvenes futuros músicos tienen otra sed, pero se ven desbordados por presiones y exigencias que no reconocen como propias. Mi lamento no es ninguna novedad y no es una solución incidir en él. No dejo de pensar en cuál podría ser una respuesta activa a esta otra crisis climática, la de lo espiritual en el arte, más allá de la respuesta individual y puntual de algunos maestros, algunos profesionales, algunas instituciones.