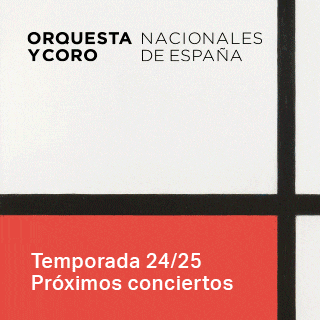Que hoy el mundo de la ópera se ha convertido en un enorme negocio, regido por las leyes del mercado y la tecnificación no es un secreto para nadie: campañas de marketing, análisis de ventas, lobbies empresariales y multinacionales de representación de artistas controlan lo que el público ve y escucha. Quizá por esto pueda ser atractivo echar una mirada hacia atrás, a los tiempos aún no demasiado lejanos en que el mundo operístico era todavía un entorno de romanticismo, de riesgo y de aventuras, de glamour y sofisticación. Y para esto, nada mejor que recrear la semblanza de uno de los últimos dandies de la ópera, el valenciano Andrés Perelló de Segurola.
Por Andrés Moreno Mengíbar
Buenos Aires, Lisboa, Roma, Nápoles, Salzburgo, Nueva York (¡339 funciones cantadas en el Metropolitan!), Hollywood. Éstas fueron algunas de las ciudades por las que se paseó y en las que triunfó aquel «bajo cantante» que siempre llamaba la atención por lo atildado de su atuendo y su imprescindible monóculo. En cierta ocasión tuvo la humorada de decirle a Oscar Hammerstein, empresario de la Manhattan Opera, que como él era el único cantante que usaba monóculo, debería pagarle un «plus» sobre sus emolumentos. Nellie Melba, Geraldine Farrar, María Barrientos, Lucrecia Bori, Victor Maurel, Titta Ruffo, Fedor Chaliapin y el gran Enrico Caruso fueron algunos de sus compañeros habituales en los escenarios de medio mundo. Nada menos que Arturo Toscanini lo tuvo en gran estima durante años por sus dotes como cantante y como actor. Gracias a sus inestimables Memorias, tituladas justamente A través de mi monóculo (escrita en inglés y aún, por desgracia, no traducida al castellano), podemos no sólo aproximarnos a su biografía, sino contemplar toda una época heroica de la Historia de la ópera.
De familia a medias catalana y vasca, nuestro personaje nació en Valencia el 29 de marzo de 1875. Allí inició sus estudios de Derecho y tomó las primeras lecciones de canto. Trasladado a Barcelona a fines de 1894 por asuntos familiares, cantó en la fiesta de unos amigos. Como invitado estaba nada menos que Isaac Albéniz, quien al escucharlo le recomendó abandonar el Derecho y dedicarse más a fondo al canto, augurándole un buen futuro. Pero el empujón definitivo se lo daría la gran soprano rumana Hariclée Darclée, con la que mantuvo en Barcelona un idilio que no sería sino la primera de las liasons que mantendría a lo largo de su vida con bellas y famosas artistas (Lina Cavalieri, Paula del Manto, Gloria Swanson). Segurola llegó a batirse en duelo en Barcelona para lavar el honor mancillado de la cantante y ésta, entre otros favores, le facilitó cantar por vez primera en el Liceo en una función en beneficio de la propia Darclée (27 de enero de 1895). El resultado fue más que positivo, porque la empresa liceística lo contrató para la inmediata temporada, debutando el 8 de abril de ese año en Los Hugonotes. Las críticas fueron lisonjeras y le empujaron a viajar a Italia para perfeccionar su técnica. Antes de marcharse de Barcelona, Albéniz le prometió contar con él para el estreno de su próxima ópera, Henry Clifford.
En Italia, además de sus estudios, se fogueó cantando en Cremona y Roma. Enrolado en una de aquellas compañías itinerantes que se formaban en Italia para hacer las Américas, el año 1897 lo pasó casi en su integridad viajando en transatlántico y recorriendo Brasil, Argentina, Chile y Perú. Estando en Valparaíso hizo falta contratar nuevos cantantes que sólo estaban disponibles en Buenos Aires; el director de la compañía le encargó la tarea a Segurola, que tuvo que pasar a lomos de mula los Andes dos veces en menos de un mes. De retorno a Europa, fue contratado por el San Carlos de Lisboa, donde compartió tablas con Regina Pacini, Victor Maurel y Fernando de Lucia y donde cosechó muy buenas críticas que le valieron volver a ser contratado para la temporada de 1900, esta vez nada menos que con Enrico Caruso. Con el irrepetible tenor le uniría desde entonces una gran y sincera amistad que duraría hasta su muerte en 1921. Tras Lisboa, encontramos a Segurola en Sevilla (invitado allí al yate del Duque de Montpensier, pasó la noche en la misma cama en la que Alfonso XIII tuvo su bautismo sexual con una cortesana de lujo), Barcelona (inolvidables soirées con Albéniz y Sarasate) y Madrid, en cuyo Teatro Real cantó junto a María Barrientos.
1901 supondría un jalón fundamental en su carrera. De nuevo se embarca hacia América, pero en esta ocasión en el seno de una compañía formada, entre otros, por Caruso, Eugenio Giraldoni, Mario Sammarco y la Darclée, y dirigida por el gran Arturo Toscanini. El éxito en Buenos Aires le hizo ganar su primer contrato con el Metropolitan de Nueva York para la temporada 1901/1902. Divertida es la anécdota de su primera actuación en la ciudad de los rascacielos, que no tuvo lugar en el Met, sino en los calabozos de una comisaría y ante un auditorio formado por prostitutas, borrachos y policías. Paseando por Nueva York quedó impresionado por la belleza de una joven que lo miraba fijamente; se dirigió a ella, entablaron conversación y decidieron tomar una habitación en un hotel. Antes de poder llegar a más, la policía irrumpió, los detuvo y los encerró en un calabozo. Más tarde el juez le informaría de que la señorita en cuestión era una prostituta y que ejercer tal oficio fuera de su domicilio estaba prohibido en Nueva York; por ser la primera vez y por tratarse de un forastero fue soltado sin cargos, no sin haber tenido que pasar una noche (Nochebuena, por añadidura) encerrado y cantando para amenizar la velada. De su bolsillo mandó llevar a la cárcel comida y champagne para todos, prostitutas y policías incluidos.
La temporada en el Met afianzó su prestigio como bajo cantante especializado en papeles secundarios (Ramfis en Aida, Sparafucile en Rigoletto, Colline en La Bohème, Mefistófeles en Faust, Varlaam en Boris Godunov, Escamillo en Carmen), personajes a los que siempre dotaba de la mejor caracterización física y dramática. Habría que recordar que por entonces eran los propios cantantes los que aportaban el vestuario de sus personajes, viajando de un país a otro, a una y otra orilla del Atlántico, con grandes baúles. Si tenemos en cuenta que Segurola encarnó personajes en más de sesenta óperas diferentes, sus baúles de vestuario debían dejar en ridículo al archifamoso de la Piquer. Segurola, además, siempre cuidó que sus vestimentas teatrales cumpliesen con la verdad histórica y que denotasen la magnificencia de gran señor de su propietario (no sabemos si era verdad o un invento publicitario, pero nuestro personaje decía poseer el título de Conde de Segurola); por ejemplo, para encarnar apropiadamente el traje del torero Escamillo, su amigo El Algabeño, torero de verdad, le asesoró en la compra de un auténtico traje de luces bordado en oro. Allá donde cantaba, Segurola siempre deslumbraba con su vestuario y con el maquillaje que él mismo se aplicaba.
Durante los siguientes años encontramos a Segurola en Madrid, Lisboa, Palermo (cantando bajo la dirección de Pietro Mascagni), Trieste, La Habana (jugando al póker con Giraldoni, Borgatti y Puccini durante la travesía) y en una gira por Estados Unidos con la San Carlo Opera Company. A finales de 1908 ya podía permitirse elegir entre las ofertas del Costanzi de Roma, del Colón de Buenos Aires y del Metropolitan. La elección final recayó en el teatro neoyorkino; con él iniciaría una fructífera relación de doce años en aquella edad dorada del Met bajo la dirección conjunta de Gatti-Casazza y Arturo Toscanini y con la estrella indiscutible de Caruso, de quien llegó a ser algo así como su secretario personal y compañero de juergas. Una famosa anécdota ilustra bien los términos de esa amistad. En 1916, durante una representación de La Bohème, Segurola se quedó totalmente afónico; se acercaba el momento en que su personaje, Colline, tenía que cantar el aria «Vecchia zimarra»; aterrorizado por el compromiso, pidió ayuda a Caruso y éste, desde el fondo del escenario, cantó el fragmento mientras Segurola hacía el «play back». Nadie del público se dio cuenta del cambio. Afortunadamente, a los pocos días un empresario discográfico consiguió que Caruso grabase el fragmento que hoy día es una de las grandes rarezas carusianas.
Otro de los momentos estelares del periodo neoyorkino de Segurola fue su participación en el estreno mundial de La Fanciulla del West de Puccini el 10 de diciembre de 1910, junto a Caruso, Pasquale Amato y Emmy Destinn y bajo la dirección de Toscanini. Sus buenos oficios le valieron, además, ser llamado por la gran Lilli Lehmann para interpretar el Leporello del Don Giovanni en el mismísimo Salzburgo en 1910 (una segunda invitación para 1914 se vio frustrada por el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial), causando sensación por el aire de dignidad y seriedad con que interpretó al personaje, alejándose de la perspectiva «buffa» con que se entendía hasta entonces la figura del criado del Burlador.
Hacia 1920, una vez que Toscanini abandona el Met, también Segurola manifiesta sentirse algo «aburrido» de cantar siempre los mismos personajes en el mismo teatro, con los mismos cantantes, con los mismos directores y ante el público de siempre. La verdad es que también debió de influir la competencia de verdaderos monstruos como Chaliapin o Mardones que ponían muy difícil sobrevivir en la cuerda de bajo. Dado su espíritu aventurero, emprendedor y romántico, no podía esperarse de nuestro valenciano un retiro rutinario. Aprovechando sus múltiples contactos y relaciones con el mundo de la ópera, fue contratado por un grupo de adinerados empresarios cubanos para organizar funciones líricas, siendo el responsable de que en 1920 y 1921 Caruso realizase una intensa gira por la isla y de que por aquellos años los aficionados habaneros escuchasen a Beniamino Gigli o a Miguel Fleta. También fue fichado para montar y dirigir el lujosísimo Casino de Marianao. De regreso a Nueva York en 1926, se convirtió en el alma de las famosas veladas artísticas del Hotel Plaza. Durante una cena en casa de Rosa Ponselle conoció a la famosa actriz Gloria Swanson, quien se quedó prendada de la apostura, la elegancia y el saber estar de Segurola. Rendida a sus encantos, no paró hasta convencerlo de que se trasladara con ella a Hollywood y participara como galán en sus películas. Y así fue: veintiún filmes llegó a rodar junto a estrellas como la Swanson, John Barrimore, Maureen O’Sullivan, Dolores del Río o John McCormack.
Todo parecía sonreírle al seductor valenciano cuando una desgracia vino a poner fin a una carrera de gloria y sofisticación: un accidente de automóvil, en 1932, le provocó el desprendimiento de ambas retinas y la pérdida de la visión. Aunque algo de la misma logró recuperar, ya se acabaron para él las candilejas y los escenarios. Optó por quedarse en Hollywood, casarse (aunque el matrimonio duró sólo siete años) y montar una academia de canto de la que salieron algunas celebridades como Renato Zanelli, Nadine Conner o Deanne Durbin. Pasaron los años y poco a poco la gente empezó a olvidar su nombre y su figura; las grandes personalidades de su época, los Caruso, Maurel, Farrar, Melba, Reszké, etc., ya habían pasado a formar parte de la Historia. El cansado galán, con su inseparable monóculo, regresó a la Barcelona de sus felices años juveniles en 1951, encontrando sin duda una ciudad abismalmente distinta a la que viese sus primeros escarceos canoros y amorosos. Allí murió el 22 de enero de 1953. Sus Memorias y sus más de ochenta grabaciones (desde 1902 hasta 1933) nos legan el perfume y la nostalgia de un belcantista consumado (uno de los últimos de aquella gran tradición de canto «arrasada» por el vendaval verista), testigo de la irremisible «Caída de los Dioses» de la Edad de Oro de la ópera.