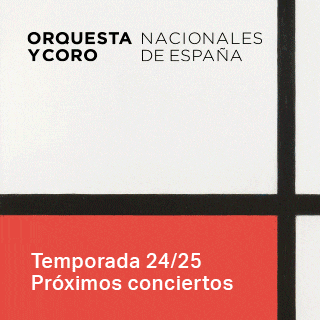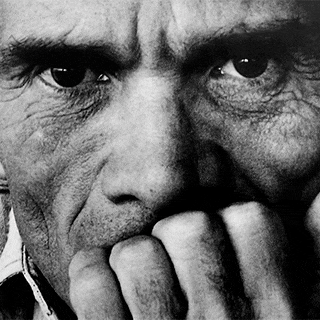Resulta inevitable para los coliseos líricos, especialmente para los españoles, programar el Don Carlo verdiano en este año del centenario de la muerte de Felipe II. Afortunadamente parecen haber pasado a la historia los tiempos aún recientes en que prevenciones y suspicacias nacionalistas contemplaban con malos ojos (y peores oídos) esta muestra sublime de la Leyenda Negra antiespañola. Se recordará cómo hace aún pocos años se denegó la autorización para rodar una película sobre dicha ópera en El Escorial, aduciendo la necesidad de no airear más la propaganda contra España. Ahora, por fortuna, prevalecen exclusivamente las valoraciones musicales y varias ciudades de nuestro país (Santander, San Sebastián, Oviedo, Sevilla) se rinden ante esta genial partitura de la gran madurez verdiana.
Por Andrés Moreno Mengíbar
Para cualquier teatro que quiera programar las desventuras amorosas del desgraciado hijo de Felipe II, se plantea inicialmente un dilema: Don Carlo o Don Carlos. En caso de optar por la primera posibilidad, ¿cuál de los dos Don Carlo elegir? Aclaremos un poco el enigma. En la década de los sesenta del siglo pasado era indiscutible la supremacía mundial de Verdi en el universo operístico. Las principales capitales europeas se disputaban el honor de estrenar una nueva composición del maestro. En San Petersburgo se estrenó el 10 de noviembre de 1862 La forza del destino; el mandatario de Egipto quería inaugurar el Canal de Suez con una nueva partitura verdiana.
La ópera de París no podía ser menos y existía ya el precedente de la première parisina de Les Vêpres Siciliennes en 1855, así que para dar mayor solemnidad a los fastos de la Exposición Universal de 1867 se decidió encargar una nueva ópera al genio de Busseto, una vez que Meyerbeer, el compositor operístico francés por excelencia, había fallecido en 1864. Verdi aceptó, volvió la mirada hacia su admirado Schiller y seleccionó como argumento el Dom Karlos, Infant von Spanien. Joseph Méry y Camille du Locle serían los encargados de darle forma al libreto francés, un libreto que tendría que amoldarse a las convenciones de la ópera parisina, esto es, cinco actos y el inevitable ballet, lo que daba como resultado una enorme duración que debía, además, adaptarse a cuestiones tan prosaicas como los horarios de los últimos trenes de cercanías.
Sobre la partitura original, y una vez comprobada en los ensayos la larga duración de la obra (los asistentes de las afueras de París no podrían coger el último tren y tampoco se quiso adelantar la hora de comienzo para no obligar al público a tener que cenar demasiado temprano), Verdi tuvo que efectuar diversos cortes, dando fin a una partitura que sería estrenada el 11 de marzo de 1867. Nuevos cortes (que afectaron al Acto IV) fueron realizados en la segunda representación dos días más tarde.
Verdi volvió a encontrarse con el obstáculo de los horarios nocturnos cuando años más tarde decidió acometer la transformación del Don Carlos francés en el Don Carlo italiano. En carta del 3 de diciembre de 1882 escribía a su amigo Giuseppe Piroli. ‘Reduzco a cuatro actos el Don Carlo para Viena. En esta ciudad, sabéis que a las diez de la noche los porteros cierran la puerta principal de las casas y a esta hora todos comen y beben cerveza y gâteaux.
En consecuencia, el teatro, es decir, el espectáculo debe haber acabado para entonces’. Esta segunda versión (en la que sólo se salva del Acto I original el aria de Don Carlos), con libreto italiano de Achille de Lauzières y Angelo Zanardini, sería estrenada finalmente en la Scala milanesa el 10 de enero de 1884 y es la que usualmente sube a los escenarios desde entonces. Pero Verdi debía tenerle especial cariño al primer acto de la versión original (el llamado ‘Acto de Fontainebleau’ por desarrollarse en los jardines de tal castillo), que además plantea la raíz de todo el conflicto argumental, el encuentro y el amor entre Isabel de Valois y el príncipe Carlos, porque sólo dos años más tarde decidió afrontar una tercera revisión de la obra, recuperando todo ese primer acto y suprimiendo el ballet. Esta versión se estrenaría en Módena el 26 de diciembre de 1886.
En 1970 el musicólogo Andrew Porter encontró los pasajes eliminados por Verdi en el estreno parisino. El teatro de La Fenice montó en 1974 una producción con la primera intención de Verdi, una vez solucionados gracias al automóvil los problemas de horarios de metros y trenes. Para finalizar, la edición crítica de la partitura realizada por Ursula Günther y Luciano Petazzoni aún pudo aportar algunos fragmentos novedosos, y así fue llevada a la escena por el Teatro alla Scala en diciembre de 1977. Así que, como decíamos al principio, cualquier teatro que quiera programar este título tiene realmente dónde elegir.
A pesar de la ambientación netamente española de la ópera, el color local apenas si aparece en la partitura. Tan sólo en la ‘canzon saracina‘ que entona la Princesa de Éboli en el primer acto pueden sonar ciertos ecos del ritmo del bolero y de los melismas flamencos que, de seguro, Verdi escuchó durante su viaje por Andalucía en la primavera de 1863. De hecho, parece que el compositor quiso ambientarse y conocer algo de la música española del siglo XVI, para lo que escribió a un amigo madrileño pidiéndole partituras. El amigo recurrió a su vez a la mayor autoridad en el tema por entonces, el compositor y musicólogo Francisco Asenjo Barbieri.
Este había intentado mostrar sus respetos hacia Verdi cuando estuvo en Madrid en 1863, pero no fue recibido, por lo que la respuesta a la petición de partituras renacentistas fue que, en efecto, tenía muchísimas, pero que ‘no le daba la gana’ facilitárselas a Verdi (y, se non è vero è ben trovato).
El argumento de esta ópera bascula sobre la coexistencia de un doble conflicto. Por un lado, la tensión provocada por la rivalidad entre Felipe II y su hijo Carlos por el corazón de Elisabetta, si una vez prometida del Príncipe, ahora esposa del Rey. En segundo lugar, el enfrentamiento político entre Rodrigo, defensor de los derechos de los flamencos a su independencia y un Felipe II insensible que gobierna los Países Bajos con la mano de hierro del Duque de Alba.
Si recordamos la inquietud política por la libertad que alentó siempre a Verdi es comprensible que el compositor haya prestado más atención a esta segunda dimensión del argumento, diseñando con mayor finura psicológica y más refinada escritura musical la atormentada figura del monarca (deteniéndose en la consideración de la soledad del poder, un tema querido a Verdi y que ya apareció en I due Foscari y en Simón Boccanegra) y la apasionada defensa de las libertades de Rodrigo. El conflicto amoroso es, en este sentido, algo relativamente secundario, complicado además con la ingerencia de la Princesa de Éboli, ex-amante del Rey, enamorada de Carlos y celosa de la Reina.
Aún así, la mano maestra de Verdi no podía dejar de estampar su indeleble huella en los dúos entre Carlos y Elisabetta o en el sobrecogedor monólogo de ésta ante la tumba de Carlos V (‘Tu che le vanità‘). Pero puestos a recomendar una escena verdaderamente sobrecogedora por la tensión psíquica y la audacia musical que arroja, seleccionaríamos el arranque de la primera escena del acto tercero, que comienza con un sombrío monólogo (‘Ella giammai m’amó‘) en el que Felipe II reconoce amargamente que Elisabetta nunca lo amará de verdad, y continúa con el diálogo (un fabuloso duelo vocal entre dos bajos) del rey con el Gran Inquisidor, cuando éste le recomienda que por razón de Estado Rodrigo y Carlos deben morir.